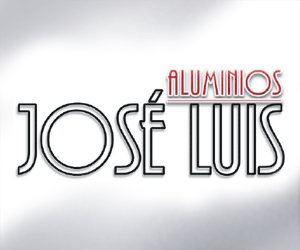Por Ignacio Marín (@ij_marin)
A Halim le da miedo la oscuridad. Ninguno de sus compañeros en la obra sospecha que a ese chico bromista de tez dorada y ojos verdes se le desatan los fantasmas por la noche. Cuando van a aparecer, algo comienza a revolverse en su interior. Ya sabe que esa noche no va a dormir, que la sufrirá solo, aunque su mujer descanse a escasos centímetros. No quiere molestarla, madruga mucho.
Intenta rasgar algo en esa maldita oscuridad con el mechero. Quizá sea peor, porque ese fugaz guiño de luz genera sombras monstruosas en su agitada imaginación. Pero no hay electricidad ni para encender una bombilla. Ni en su casa ni en las de los 4.500 vecinos de la Cañada Real desde hace cinco años. Mejor para sus fantasmas. Les encanta la oscuridad.
Halim regresa cada noche. Era un terror a la inmensidad, a lo desconocido, a la muerte invisible, pero omnipresente. Embarcaron contentos, porque cualquier cosa es mejor que la pobreza absoluta, la guerra, la muerte y la enfermedad. Embarcaron contentos, porque la alegría es capaz de silenciar al miedo. Embarcó con sus mejores galas, un chándal falso de la selección española, porque pensaba que en su destino generaría simpatías.
Poco duró la alegría, se habían perdido. A continuación, falló el motor, quedaron a la deriva. Y, por último, se agotaron el agua y los víveres. Los días se habían convertido en un lento y agrio transcurrir de horas. Las riñas menguaron al mismo ritmo que las fuerzas.
Pero si los días eran agrios, las noches eran insoportables. Las luces del crepúsculo, tan hermosas en cualquier otra situación, les anunciaban un infierno que ningún ser humano debería soportar. La oscuridad caía sobre ellos con el peso de millones de galaxias. Las observaban suplicando que, si hubiese algún dios en toda aquella vastedad, se apiadase de ellos. Pero los dioses callaban.
El mar, no, murmuraba bajo ellos recordándoles que, con un solo gesto, era capaz de hundirles en su fondo. Y sobre los sonidos milenarios de una naturaleza oscura y salvaje, el crujir de dientes, los llantos y las oraciones de unos seres que se sentían cada vez más insignificantes, más prescindibles. Cuando por fin llegaba la aurora, era el momento del peor sonido. El de las zambullidas de los cadáveres que no habían superado la noche. Así un día tras otro. Una noche tras otra. Y los dioses seguían callando.
Aquel sonido fue nuevo. Tardaron en reconocerlo en medio de la oscuridad. Pero cuando lo hicieron, les supo como un millón de orgasmos. Era la quilla penetrando en la arena. Corrieron despavoridos, como si el mar quisiera devorarles después de tantos días perdonarles la vida.
Halim ha pasado un viacrucis de centros de internamiento y papeleos como solicitante de asilo. Pensaba que se apiadarían de él por el calvario que había sufrido. Era tan iluso que creía que su chándal le ayudaría. No sabía que esta tierra está enferma de odio. Pero ya le da igual. Le dan igual las miradas, lo que dicen en la radio sobre gente como él. Le da igual que no tenga ni papeles, ni luz, ni agua. Todo le da igual ya. Todo excepto una sola cosa. A Halim le da miedo la oscuridad.