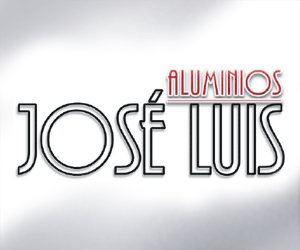Por Ignacio Marín (@ij_marin)
Las ausencias duelen más en Navidad. Las heridas que pensábamos cerradas vuelven a sangrar. Como el escalofrío que a veces atraviesa una cicatriz o que nos recuerda un hueso que alguna vez estuvo roto. Parece como si las desgracias fueran figuras grotescas reflejadas en los espejos deformantes del circo del consumo irreflexivo y la felicidad impostada en el que se han convertido estas fiestas. Más irreflexivas y más impostadas que nunca en un año en el que el luto se vio obligado a estallar en miles de luces de colores, bajo la amenaza de ser acusado de liberticida.
Pero a pesar de las llamadas a ignorar la realidad, recordaremos estas fiestas por sus silencios. La San Silvestre, mutilada y exiliada, no recorrió nuestras cuestas, llenando de vítores y jadeos los últimos instantes del año. La crueldad de recortar las familias redujo el número de voces en torno a la mesa, unas voces ya de por sí veladas tras meses embozadas. Un silencio pesado, atronador en aquellas sillas vacías, que ya no serán ocupadas por mucho que levanten las restricciones. Un silencio que era tan siniestro como el miedo en las residencias. Tan triste como recibir cariño a través de una pantalla, de un cristal, de un pedazo de plástico. Tan agotador como vivir perpetuamente en la línea divisoria entre dos frías estadísticas. Personas prácticamente convertidas en cifras, olvidadas por aquellos que consideran que su diversión no admite prórrogas ni límites.
Susurro de esperanza
Pero en medio de aquel silencio, con el que ni todos los villancicos ni todos los programas navideños del mundo podían competir, surgió el susurro de la esperanza. Una esperanza desesperada, enloquecida quizá, porque las cosas vayan mejor. Por volver a retomar los sueños arrebatados en marzo. Por volver a trabajar, por poder volver a poder pagar el alquiler. Por no estar contando los que entran a la tienda ni depender de cuándo pasan la ayuda a los autónomos. Por, en definitiva, despertar de la pesadilla.
No sabemos si saldremos mejores, como anunciaba el naif eslogan del Gobierno. Sí deberíamos haber ganado en experiencia. Sí deberíamos haber desarrollado un ojo crítico, capaz de detectar a aquellos que se han aprovechado de nosotros en los peores momentos. A aquellos que se han lucrado cuando la tormenta estaba en su más virulento esplendor y que es su intención seguir haciéndolo ahora que ni siquiera se han disipado los nubarrones.
Necesitaremos, en definitiva, saber desenvolvernos en un mundo desprovisto de certezas. En un mundo en ruinas. En un mundo que confiamos reconstruir en este nuevo año. Con responsabilidad y esfuerzo, aquel abuelo silente, que ahora sufre en soledad, podrá volver a caminar por la Plaza Vieja, ojear los puestos del mercadillo de Villa o sentarse en su butaca del campo del Rayo, polvorienta, tras meses desocupada. Se lo debemos. Porque tras los hielos del invierno, la primavera vuelve siempre a brotar.
Feliz año 2021. Nos lo merecemos.