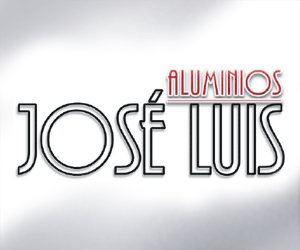Por Ignacio Marín (@ij_marin)
— No me digas que no lo viste.
— Pues no, ¿cómo quieres que lo vea?
Alberto se llevó las manos a la cara y estiró su cuerpo dolorido tras un buen rato sentado a la intemperie. La tarde era fría, como todas. Pero el tibio sol se había empeñado en calentarla. Se había ocultado tras los edificios, pero todavía sus rayos se arremolinaban sobre los tejados y entre las ramas desnudas de los árboles. La noche se antojaba más húmeda aún, a tenor de los aromas a tierra y hojarasca que el sol había querido dibujar durante su marcha. Las copas de los sauces se mecían, como despidiendo al día con sus manos de madera y salvia.
— Pues fue un partidazo, de los mejores que he visto. El Rayo muy, muy bien, de verdad. Le bailó al Madrid, que bueno, tampoco es que hiciera nada. Ah, sí, colaron un balón en una casa.
— Me hubiera gustado verlo— dijo Ángel, tras un suspiro— ¿Y qué tal las cosas por el barrio?
— Como siempre.
Una ráfaga de aire levantó entonces las pocas hojas que no estaban ancladas al suelo por la humedad. A los ojos melancólicos de Alberto, parecían aves doradas trazando filigranas en aquella tarde moribunda.
— Abrieron otra casa de apuestas— anunció Alberto.
— No fastidies, ¿dónde?
— En la carnicería donde te cortaban el jamón y te hacían paquetitos al vacío.
— Ah, ya. Chico, no espabilamos en este barrio.
— Ya podrían haber puesto ahí un centro de salud. Me tengo que ir hasta el de Fuentidueña. Un día me voy a romper la cadera otra vez.
— ¿Seguimos igual?
— ¿Igual? Peor. En el que me toca, ya no hay médico de urgencias. Si me pasa algo, me tengo que ir al Infanta Leonor. Y ahora van a cerrar el metro no sé cuántos meses, así que ya me dirás, como no vaya volando…
— Pensaba que habían aprendido algo después de lo de las residencias. Tú no sabes lo que fue eso.
— Me lo puedo imaginar.
— No, Alberto, no te lo puedes imaginar.
El tono sombrío de sus palabras le hizo estremecer. Un escalofrío le recorrió la espalda y le erizó la piel. La imagen de su amigo en aquella habitación, solo, sucio, temblando de miedo y de fiebre, volvió, una vez más, a su cabeza. Tras una vida de esfuerzo, de preocuparse por los demás, recibió el desprecio, el desamparo más absoluto. Y no sirvió ni para concienciarnos. La temperatura, ya fría de la inminente noche, incrementó su desasosiego.
— Un día me vengo aquí contigo.
— Más pronto que tarde, como sigan así las cosas— dijo Ángel tras una carcajada, con ese humor crudo que tanto le caracterizaba.
— Me voy a marchar, que empieza a refrescar.
— Sí, sí, tranquilo.
— Bueno, si no te veo, felices fiestas y eso.
— Ostras, otra vez Navidad.
Entonces, se puso de pie, tratando de desentumecer sus miembros ya ateridos por el frío, y se levantó el cuello del abrigo.
— Oye, ven a verme pronto, ¿eh?, pero no se te ocurra quedarte.
— Je, lo intentaré. Hasta pronto, amigo.
— Cuídate.
Alberto se metió las manos en los bolsillos y se dirigió, cabizbajo, hacia la salida. Cualquiera que, aquella tarde, se asomara a los balcones que dan a la tapia, se sorprendería de ver a ese anciano charlando con una lápida.