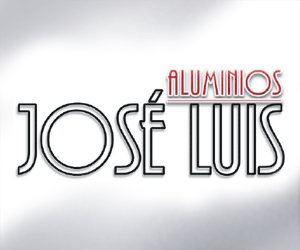Por Carla Rodríguez
Cuelgan, se balancean. Dan un aviso sutil, pero más directo que escribírselo en la frente. Son los mismos cordones con los que bien podrías anudar un lazo precioso, pero no lo haces. En cambio, te ahorcas metafóricamente, utilizándolos con un fin retorcido y, en algunos casos, duramente necesario.
Se convierte en un estilo de vida, o mejor dicho en una forma de ganársela.
Contra todo pronóstico no se oye un grito desesperado, porque su eco no resuena, más bien un grito ahogado, bajo tierra, un amago. Un amago que impresiona más que una jauría.
Cada vez que salgo, y cada vez que vuelvo, lo veo. No me hace falta preguntar. No quiero oír la respuesta. Nadie habla de ello. Todos lo saben. Un cosquilleo que te remueve y que, cuanto más avanza, más va formando un nudo en el estómago. Algo tan inanimado que sin decir ni ‘mu’ te hiela la sangre.
Me aleje lo que me aleje, recorra millas y millas, colgando entrelazadas. Malditas zapatillas.