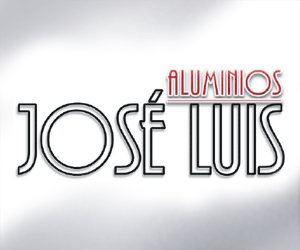Por Ignacio Marín (@ij_marin)
La luz anaranjada del ocaso acaricia por última vez las máquinas antes de morir. Hace brillar su superficie polvorienta. Quietas parecen aún más amenazantes, como un monstruo dormido. Alrededor se encuentra el fruto de su labor, lenta, pero constante. En las montañas de escombros, la naturaleza, rencorosa, se ha atrevido a treparlas con algún arbusto, como en un tímido, pero orgulloso intento de recuperar lo que es suyo.
Porque hasta hace poco, todo aquel vasto terreno al sur de los límites del distrito de Villa de Vallecas, entre la M-45 y la M-50, era patrimonio de la naturaleza. Un patrimonio discretamente compartido con el ser humano, ya que aquellas eran tierras de labranza destinadas, en buena medida, a producir el trigo que hizo famoso a nuestro entonces municipio como productor de pan de calidad para toda la región. En recuerdo a esos tiempos, lucimos en nuestro escudo la horca de trabajar el trigo. Y como testigo de aquella época, aún resisten en aquel lugar ruinas como la de la casa solariega. Sus muros, destrozados por el azote del tiempo, miran de reojo cómo las máquinas descansan mientras la noche cae sobre unas tierras entregadas a un eterno barbecho.
No lejos de allí, las fortificaciones que sobrevivieron a la Guerra Civil cuentan los días para sucumbir, ahora sí, ante la especulación inmobiliaria. El pueblo de Vallecas estuvo durante años cerca de la línea del frente y sufrió el acoso del bando rebelde por su significación política y su composición obrera, una idiosincrasia que aún mantenemos a día de hoy. Estas ruinas suponen una advertencia, una lección crucial sobre el peligro de menospreciar la amenaza del fascismo. Por eso, precisamente, sucumbirán en una guerra que no es muy distinta de aquella para la que fueron construidas.
Mañana las máquinas volverán a trabajar, horadando, quebrantando nuestra tierra para ponerla al servicio de los especuladores. Cuando se consume esa orgía de hormigón y dinero llamada Valdecarros, no quedará nada de esas ruinas, ni de esa naturaleza. Todo desaparecerá, porque estorba a los nuevos vecinos, que nada sabrán del lugar que habitan.
Qué bonito sería que pudieran pasear por ese nuevo barrio y se encontraran con la casa solariega o con las fortificaciones de la guerra, rehabilitadas y explicadas, para que todos pudieran conocer el pasado del barrio. Pero la periferia no tiene derecho a la memoria. Los nuevos desarrollos han de ser lugares asépticos, sin personalidad, sin diferencias. La memoria lleva a conocer cómo ha crecido nuestra ciudad, cómo se ha forjado sobre enormes injusticias. La memoria puede generar orgullo de barrio, conciencia de clase. La memoria es peligrosa, incompatible con un capitalismo voraz e inhumano.
Las máquinas terminarán el trabajo y esos ladrillos que presenciaron tanta pasión, dolor y alegría, se juntarán con esa tierra trabajada con tanto esfuerzo, para convertirse en escombros y dar paso a amplías e inhumanas avenidas. Pero disfruten hoy mientras puedan de las ruinas de la memoria. Porque las máquinas descansan, pero los especuladores no.