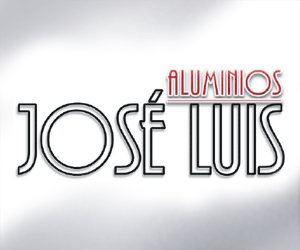La falta de trabajo en el pueblo aquella década de los ‘50 hizo que nos subiéramos al tren, una tarde brumosa de septiembre, mis padres, mis dos hermanos y yo, mientras desde el andén mi abuela, intentando no llorar, nos gritaba: “¡A Madrid, a Madrid, que allí seguro que atan a los perros con longaniza!”.
La falta de trabajo en el pueblo aquella década de los ‘50 hizo que nos subiéramos al tren, una tarde brumosa de septiembre, mis padres, mis dos hermanos y yo, mientras desde el andén mi abuela, intentando no llorar, nos gritaba: “¡A Madrid, a Madrid, que allí seguro que atan a los perros con longaniza!”.
Yo, con apenas siete años y sin haber salido nunca del pueblo, me imaginaba a los perros de Madrid sujetos, en lugar de con una correa o una cuerda como en el pueblo, con una ristra de chorizos. Ya sentados en el vagón, mi madre me explicó que era una forma de hablar, que quería decir que en Madrid habría oportunidades de trabajo para ellos y de estudiar para mis hermanos y para mí, y que en las maletas, aquéllas de cartón que se cerraban con una llave o se ponía un cinturón cuando ya la cerradura estaba rota, además de la escasa ropa traían también ilusiones, esperanzas y sueños de un futuro mucho mejor.
Mi abuela nos acogió en su buhardilla con un gran abrazo. Muchos de los que venían en aquel tren, con las mismas ideas que mis padres, se desperdigaron por Puente, Villa de Vallecas y Entrevías, acogidos por unos días en casa de familiares o conocidos, entretanto por las noches preparaban de tapadillo sus chabolas.
Al llegar, mientras mi madre deshacía las maletas y nos acoplábamos todos, en la pequeña buhardilla, bien juntitos con mi abuela, mi tía y mi primo, mi padre salió a buscar trabajo. No había pasado ni una hora cuando volvió diciendo que había que comer pronto porque a las dos empezaba a trabajar de albañil en una obra.
¡A que iba a ser verdad lo de la longaniza!
Poco a poco, las familias inmigrantes en el Vallecas de entonces, trabajando “más horas que los serenos”, consiguieron mejorar su situación, comprar sus pisos y dar una buena educación escolar a sus hijos.
Hoy ha cambiado bastante la situación. Los hijos y nietos de aquéllos, bien preparados de carreras u oficios, han tenido que volver al abrazo de acogida de las abuelas y abuelos, a vivir en sus casas y de sus escuálidas pagas de jubilados, pero sin la esperanza que traían mis padres de que aquello solo era un comienzo, y con la angustia de no saber cuál va a ser a partir de ahora su futuro, sin trabajo y bastantes de ellos habiendo perdido su vivienda.
Se ha permutado en muchas puertas de los colegios la algarabía de las conversaciones de las madres que dejaban a sus hijos antes de irse a trabajar, unas fuera de casa y otras dentro, por el silencio taciturno de los padres, que una vez que han entrado los niños marchan en silencio.
Quizá lo que ha ocurrido es que los sueños, las esperanzas, las ilusiones, a las que mi abuela llamaba “longanizas”, se las han comido los perros que las llevaban de correa.
Bel Cob