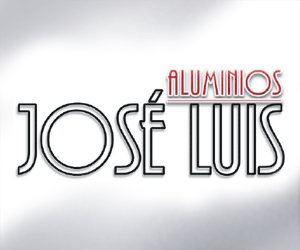Por Ignacio Marín (@ij_marin)
Resulta alarmante la situación a la que hemos llegado. El racismo, antes oculto tras velos de corrección política o circunscrito a sectores muy concretos, ha permeado con fuerza en el discurso público. Esto no ha surgido de la nada. La extrema derecha ha alimentado durante años una narrativa basada en el odio, en el miedo y en la mentira. Y lo más grave, lo ha hecho bajo la vista gorda, cuando no con el beneplácito, del resto de la derecha, que ha optado por la ambigüedad, negándose a condenar el racismo por temor a ofender a una parte significativa de su electorado.
Uno de los ejemplos más estremecedores vibra aún en nuestras retinas. Todos esos mensajes de odio difundidos impunemente desembocaron en un pogromo en la localidad murciana de Torre Pacheco contra personas cuya única «culpa» era haber nacido en otro lugar. La pasividad de determinadas instituciones no fue casual y el silencio ante estos hechos no es otra cosa que complicidad.
Otro caso lamentable lo protagonizó la alcaldesa de Alcalá de Henares al exigir el cierre de un centro de acogida de menores inmigrantes no acompañados. Una actitud que responde al mismo patrón de criminalización colectiva y que contó con el apoyo, por supuesto, de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid. Señalar a todo un colectivo por delitos aislados y siempre condenables, no solo es irresponsable, es una canallada.
Tener que recordar, en pleno 2025, que la delincuencia no tiene raza, etnia ni nacionalidad resulta desalentador. El sentido común se ha diluido frente a esa ola reaccionaria que logra normalizar discursos racistas en bares, redes sociales, tertulias televisivas e incluso en nuestras conversaciones cotidianas.
Pero aún no es tarde. Debemos enfrentarnos a este resurgir del fascismo con la fuerza de la verdad. El racismo, como siempre, no nace del color de piel, sino del odio al pobre. El migrante que se juega la vida en el mar es señalado como amenaza, mientras que el millonario que gentrifica barrios enteros o los fondos buitres que expulsan a familias humildes de sus casas pasan inadvertidos. La clase trabajadora es manipulada para que odie a quien viene con menos, no a quien le explota.
El sistema que padecemos no protege al ciudadano, lo enfrenta a su semejante. Desmantela lo público, única red de seguridad que tienen las clases no privilegiadas, mientras nos dice que el verdadero problema viene en patera. Pero no, el enemigo del pobre no es otro pobre. Es el sistema que fomenta este discurso y perpetúa la desigualdad.
No podemos permitir que el fascismo se disfrace de opinión legítima. Hay que combatirlo desde la base, con pedagogía, con organización, enarbolando la bandera de la justicia social. Porque el racismo es solo la parte más visible, más escandalosa para los que aún tienen escrúpulos, de todo un sistema dedicado a la explotación del ser humano. Y cuidado, que los canallas ahora lo llaman libertad.