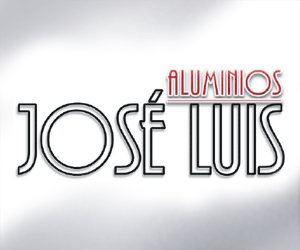Por Miguel Alcázar
Toda sociedad construye, poco a poco y con el paso del tiempo, los valores sociales y culturales que acaban configurando lo que la caracteriza, el ser de esa sociedad y de ese momento histórico. En lo que tiene que ver con la vejez, por desgracia para nuestros ancianos, nos hemos quedado muy lejos de construir un conjunto de principios y de valores que los reconozca socialmente y los dignifique. No hay más que recordar a la Grecia Clásica, tiempo histórico que se dio en llamar “la cuna de la civilización occidental” y donde la vejez era un signo de distinción y de prestigio, de sabiduría y de reconocimiento social. El anciano, por los años vividos y la experiencia acumulada, era portador de un saber de vida que la sociedad reconocía y ponía en valor. Por eso los jóvenes debían aprender escuchando a los ancianos y su palabra era recibida con atención y respeto en el ágora. Era una sociedad en la que la transmisión cultural formaba parte esencial del aprendizaje social y por eso la vida de los ancianos era necesaria y no dejaba de tener valor y sentido hasta el final de sus días.
Muy lejos de aquella época queda nuestra sociedad tecnológica actual, atravesada por el consumismo exacerbado y en la que la transmisión de experiencia de vida ha quedado obsoleta. El mercado, el individualismo, la competitividad (que no la colaboración solidaria) y las lógicas productivistas y de consumo se impusieron como valores sociales prioritarios. Se rompió el vínculo social y ahora se consumen objetos y también se consumen sujetos, y cuando los sujetos dejan de ser útiles y necesarios se prescinde de ellos, se les aparta social y físicamente (residencias). En este mundo de valores la vejez perdió su sentido ético y útil para adquirir un sentido práctico de exclusión, improductivo y por lo tanto de apartamiento social, una suerte de inutilidad social. Ya no son necesarios ni sus conocimientos, ni su experiencia de vida; ya ni los nietos escuchan sus batallitas, enfrascados en sus objetos tecnológicos individuales (que no colectivos, pues el mercado necesita muchos consumidores individualizados y aislados para vender más aparatos. Lo importante es la rentabilidad social, es decir, económica, por encima de cualquier otro criterio ético o moral).
Con estos mimbres, y desde una perspectiva psicosocial que es la que configura el sentido de vida en la relación con el otro, como seres sociales que somos, es fácil comprender las dificultades a las que se enfrentan los ancianos para lograr mantener el sentido necesario de una vida digna y útil que merezca la pena ser vivida. Algunos ejemplos podemos poner de esta reflexión y que deberían invitarnos a pensar en el mundo que estamos creando (o mejor quizás, en el mundo que nos han creado, casi sin darnos cuenta).
Contenedores de apartamiento social
Los equipamientos sociales diseñados y orientados para las personas ancianas, como las residencias, centros de Día o los centros de mayores, funcionan como contenedores de apartamiento social. Las residencias suelen ser grandes edificios, diseñados así para tener el número de residentes que asegure una rentabilidad económica adecuada. La gestión de esos grandes centros genera una dinámica de trabajo que acaba produciendo el conocido como síndrome de institucionalización, por el cual las necesidades de los residentes (ritmos de vida pausados) se someten a las urgencias que la gestión y la rentabilidad económica imponen (trato indigno por la prisa necesaria para cumplir con los horarios en las tareas cotidianas en las que los ancianos se ven arrastrados como pura mercancía).
Las residencias convertidas en nichos de negocio están atrayendo la inversión de empresas privadas. A nivel estatal se calcula que hay unas 5.400 residencias de las que el 72% son privadas. En la Comunidad de Madrid ese porcentaje se dispara hasta el 83%. Una mirada sobre el escenario cotidiano de las residencias nos refleja una imagen fría, de espera, de ausencia de vida (solo ancianos, sin la diversidad generacional que reclamaría la vida cotidiana), en espera de lo inevitable. Algo parecido ocurre con los centros de mayores, espacios de entretenimiento, exclusivos de ancianos sobre los que es habitual escuchar en boca de otros ancianos esa frase muy extendida que dice: “yo ahí no voy, ahí no hay más que viejos”. La vejez como negación, como lugar de rechazo, vacío de reconocimiento, y los equipamientos a ellos destinados como contenedores de la exclusión.
Así se han ido sedimentando los valores socioculturales de la vejez en nuestras sociedades modernas que nos impiden ocuparnos de nuestros ancianos. De ello, como ejemplo paradigmático, da cuenta el lenguaje mismo, que a la hora de nombrar a los ancianos ni siquiera utiliza un sustantivo con significado propio, sino que utiliza un término relativo que no designa nada (los mayores). A menudo suelo decir que mi hija es mayor… que mi sobrina.
La pandemia
Este imaginario social creado sobre la vejez no es ajeno a los terribles acontecimientos ocurridos en las residencias durante esta pandemia de la COVID-19. Más allá de las responsabilidades políticas y jurídicas planteadas a los responsables de su gestión, creo que sería necesario, diría más, imprescindible, reflexionar sobre esta realidad y proponer a la sociedad una revisión de los valores sociales construidos sobre la vejez y un modelo de acogimiento institucional que afronte la situación estructural en la que se encuentran los ancianos, porque lo ocurrido en Madrid, y también en otros lugares, no obedece, solo a deficiencias de funcionamiento, a la gestión o a normativas específicas que haya que reformar. Sin esa reflexión estructural y de fondo sobre el valor social de la vejez las situaciones de abandono y de muertes indignas seguirán ocurriendo, en distintos contextos y en distintos momentos históricos.