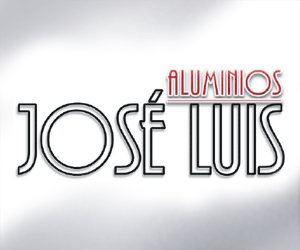Por Ignacio Marín (@ij_marin)
¿Tienen memoria las calles? ¿Los bloques de pisos recuerdan tiempos mejores? ¿Crujen las viejas escaleras de madera, quejándose de estos tiempos desalmados en los que tienen que competir con un frío ascensor? Parece una estupidez, pero los que nos hemos criado en la ciudad tendemos a buscar lo onírico entre el hormigón corrugado y el ladrillo visto. No podemos gritarle a una montaña ni poner los brazos en jarra frente al mar. Ni falta que nos hace.
En mi caso, estas fantasías urbanitas lindan ya con el realismo mágico desde el día que descubrí que las protuberancias del parque de las Siete Tetas esconden los escombros del poblado de Tío Pío. Cada vez que camino por esas colinas tan artificiales, pero ya icónicas de nuestro barrio, imagino qué pedazos de vida cotidiana se habrán quedado sepultados bajo toneladas de césped y hormigón. Paredes demolidas que callarán para siempre los secretos de miles de hogares. Cocinas de carbonilla donde nunca volverá a bullir la olla humilde de la gente que vino del campo. Sueños y lágrimas que se retorcerán cautivos del tiempo, mientras que, en la superficie, los mismos anhelos florecen en un barrio, en una ciudad, empeñada en olvidar.
Caminando hacia Entrevías, no se tarda demasiado en encontrar otro lugar que clama en silencio su lugar en la historia. Los vestigios que los bombardeos dejaron en la fachada de Peironcely 10, la casa que inmortalizó la cámara fotográfica de Robert Capa durante la Guerra Civil, han sido torpemente ocultados. El propietario quería evitar que el edificio fuera catalogado como patrimonio y perder los beneficios que le reporta el alquiler de unas viviendas precarias. El yeso, aplicado con poca destreza, destaca sobre el ocre de la pared, más incluso que las propias cicatrices de la metralla.
Hoy Peironcely 10 parece hablar sin palabras, clamar por un barrio maltratado. Entonces, cuando Vallecas era un pueblo humilde del sureste, convertido en frente de guerra y bombardeado por la aviación sublevada. Hoy, ya como parte de Madrid, barrio preso de la especulación inmobiliaria, atrapado en una brecha de desigualdad que se acrecienta día a día. La casa espera, con la paciencia que dan los años y los disgustos, un futuro que el anterior consistorio ya había decidido que fuese de memoria e interpretación, pero que la nueva formación municipal aún no ha concretado. Como si la memoria tuviera aristas peligrosas que hubiera que evitar.
Las calles de nuestro barrio tienen una memoria que no deberíamos obviar. Si pudieran, nos contarían historias de resistencia. Historias de dignidad, de esfuerzo, de lucha. Historias, en definitiva, que nos resultarían útiles en un mundo en eterno colapso. Historias que florecen en cada esquina, en los parques, en el rellano de la escalera y en el balcón.
Que recorren el bulevar, el paseo de Villa, los toldos verdes de Pedro Laborde, las casitas centenarias de Puerto Canfranc, las escalinatas de la Plaza Roja. Pero ya que ellas no pueden, nosotros deberíamos hacerlas hablar, darles la voz que ellas merecen. La voz que nosotros tanto necesitamos escuchar.