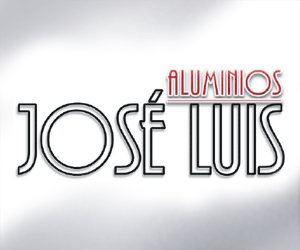Por Ignacio Marín (@ij_marin)
Llegará el momento en que recobremos cierta normalidad. En la que caminemos sin restricciones ni horarios. En la que no nos tengamos que preocupar de si paseamos con un conviviente o no. En la que no contemos cuántas personas tiene este corrillo o esa mesa de terraza. Pero será una normalidad impostada como una bocanada de aire con mascarilla o una caricia con guantes de silicona a la que tardaremos en acostumbrarnos. Seremos torpes al principio, como cuando nos escayolan o nos operan de la vista. Más que torpes, novatos de la nueva normalidad. No sabremos cómo cruzarnos con una persona en una calle angosta. Dudaremos si subir en el ascensor con un vecino. Muchas manos volverán avergonzadas al bolsillo sin apretarse. Pero cuando transitemos por esa verdad artificial, por ese mundo vacilante, nos daremos cuenta de una terrible realidad. Frente al mostrador de la carnicería, en el rellano de nuestro portal, delante de la barra del bar, esperando el autobús… faltará gente. Quizás no sean nuestros familiares, tampoco nuestros amigos, ni quizás tan siquiera conociéramos sus nombres. Pero sabremos que ya no están ahí y que nunca volverán, cayendo en ese instante en que las calles a las que llevábamos meses deseando regresar también se han ido para siempre.
Hacía años que las calles tampoco eran las mismas para muchos de los que se han marchado. No eran esas en las que habían crecido, disfrutado, trabajado y amado. Ya no les pertenecían. Ya no se embarraban sus zapatos entre las casas humildes pero honradas del Cerro del Tío Pío. No se servían más bocadillos de patatas bravas en el bulevar de Villa de Vallecas. Ni había un Cine Excelsior en la Avenida de la Albufera en el que ver una sesión doble por unos duros. El tiempo se había llevado para siempre esas calles, esos aromas y esos rostros, y les trajo, antes de la que sufrimos ahora, una nueva normalidad, ajena y cruda. Más incluso que la de los años de guerra y carestía. Más que los tiempos de remiendos, cocina de carbón y leche aguada. Esa nueva normalidad vino con recortes, paro, desahucios y, otra vez, miseria. Exigía estirar la pensión para que bajo ella cupiese toda la familia. La nueva normalidad prometía un retiro dorado que se convierte en la última decepción. Geriátricos diseñados para aparcar conciencias y generar lucro. Y como epítome de una vida de sinsabores, la maldita pandemia.
Incertidumbre, desconfianza, duda, miedo. Las sensaciones que esta realidad velada nos provoca son las mismas que llevan años sufriendo aquellos para los que la sociedad solo reserva desprecio y ostracismo. No quisimos escuchar su grito silente y ahora, cuando recibimos una bofetada de realidad, son ellos los que marchan. Mientras agotábamos la levadura de los supermercados y nos divertíamos saltándonos el confinamiento, ellos morían a centenares en residencias o en la soledad de sus hogares. Quizás un futuro entumecido, una realidad contrahecha nos haga aprender la lección de no dejar a nadie en el camino. Porque desengañémonos, las calles no volverán a ser las mismas sin ellos.