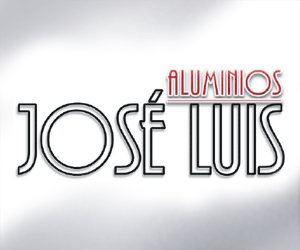Por Miguel Alcázar
Una de las características más relevantes de la condición humana tiene que ver con su cualidad de ser social, es decir, con la relación imprescindible que tiene a lo largo de la vida con los otros y la función que los otros juegan en la configuración de nuestra identidad individual. Las condiciones de fragilidad en las que nacemos hacen necesaria la dependencia de otros para el mantenimiento de la vida.
El cachorro humano quizás sea, entre los mamíferos, el que viene a la vida más precario y dependiente y el que mantiene durante más tiempo esa dependencia. Ello nos obliga a transitar un largo periodo de experiencias y aprendizajes que viene a cubrir los primeros años de nuestra vida y que nos permite, muy probablemente, un mayor desarrollo de la inteligencia y con ella, más adelante, descubrir y sentir nuestra individualidad como sujetos y el torrente de sentimientos que ello conlleva: el temor al abandono en nuestra más tierna infancia, que volverá a visitarnos al final de nuestro ciclo vital, en la vejez, cuando la ruina del cuerpo nos vuelva a colocar en la dependencia de otros, de la asistencia ajena. Es ésta una situación que guarda en su seno el terror al abandono como experiencia traumática fundamental de todo ser humano. También nos traerá el sentimiento de soledad y la necesidad de ponernos de acuerdo con los otros para vivir en sociedad. Por tanto, es nuestra fragilidad en el momento del nacimiento la que nos convierte en seres sociales, no es una elección ni una cualidad instintiva sino una necesidad.
El sentido de esta reflexión no es otro que resaltar la importancia vital que el vínculo social tiene en la vida de las personas. La relación con el otro no solo es la sal de la vida que nos acompaña en nuestra vida más activa, sino que es condición necesaria e imprescindible para mantener una vida digna. Por ello, cuando pensamos en los equipamientos sociales destinados a la vejez, ya sean los centros de mayores o las residencias, no deberíamos olvidar esta perspectiva y dichos centros deberían tener, como condición básica y prioritaria, el mantenimiento del vínculo social, que es lo mismo que decir mantener la relación con la vida digna y con su diversidad.
Los centros de mayores
Es cierto que los diversos documentos que se elaboran desde los Servicios Sociales municipales reconocen como objetivos prioritarios de sus intervenciones la necesidad de mantener la inserción social de las personas usuarias y, en este sentido, los centros de mayores buscan mantener ese vínculo social una vez que se abandona el mundo laboral para ya no volver a él, lo que supone, generalmente, una pérdida significativa de relaciones sociales. Sin embargo, estos espacios se han ido configurando en su cotidianidad, y también en el imaginario social, como espacios segregados, sólo de viejos y marcados con el estigma que los valores de la vejez tienen en nuestras sociedades modernas. Algunas entrevistas realizadas a usuarios de estos centros de mayores no dejan lugar a dudas al respecto. “Son centros de viejos, habría que cambiar el nombre de los centros, sitios de ocio, de hacer cosas que antes no podías hacer, interactuar con gente más joven”, comentan.
Se demanda que no sea un espacio solo de viejos y, como tal espacio, se rechaza por ser una suerte de gueto que no contiene la diversidad que la vida reclama y que ellos necesitan. Quieren hacer actividades que les permitan volver a sentirse útiles y con las que puedan rescatar retazos de una vida digna y con sentido y no actividades para “matar el tiempo” que, además, normalmente, están diseñadas y dirigidas por otros y parece que sin contar con sus intereses.
- “Los mayores quieren hacer actividades que les permitan volver a sentirse útiles y con las que puedan rescatar retazos de una vida digna y con sentido y no actividades para matar el tiempo”
Esta crítica a los centros de mayores tiene un carácter estructural difícil de resolver, más allá de la superficialidad, porque tiene que ver con los valores construidos por este sistema social que compartimos en el que lo viejo es sinónimo de inútil, en el que nada del saber acumulado tiene ya valor. La transmisión ya no es necesaria como sociedad, ya no tiene sentido, porque solo funciona en el orden de la información y no de la vida. De ahí nace ese sentimiento de apartamiento y de exclusión que acaban recogiendo las instituciones. Estos valores al estar basados en la producción (de la que han sido expulsados) y en el individualismo, cuya razón de ser, la económica, ha acabado erigiéndose en razón social, por la que valores como los cuidados, la solidaridad, el acogimiento o la hospitalidad ya no sirven de vertebradores sociales, han quedado confinados en sus márgenes, confundidos como valores religiosos.
Un mundo al que probablemente sienten que ya no pertenecen. Así, es habitual, por las tardes, en los grandes centros comerciales, ver a ancianos sentados en algunos de los escasos bancos que aún quedan o deambulando sin rumbo fijo ni destino. Miran el discurrir de las gentes y los escaparates, quizás sintiéndose observadores de una vida diversa que añoran, pero que sienten que empieza a serles ajena.
La residencia, una institución cerrada
Quizás sean las residencias los centros que más claramente sintetizan ese proceso de exclusión social de la vejez. Son centros necesarios porque se han producido cambios en la estructura familiar, en las relaciones y en el propio concepto de familia. La incorporación de la mujer al trabajo y los exigentes ritmos de vida actuales reclaman una autonomía de los miembros de la familia que no permite ocuparse de las personas dependientes. Se perdió la figura de la mujer como cuidadora de niños y de ancianos en el ámbito doméstico. Por eso las residencias, y también las guarderías, aparecen como instituciones necesarias. Se dirá que dónde está mejor el anciano, si en la familia, en el hospital o en la residencia. Lo que parece claro es que si no está mejor con la familia es porque esta familia ya no le sirve al anciano.
Quizás sea porque estemos en un momento de transición en cuanto a estos cambios sociales. El enviar a la persona anciana o dependiente a la residencia produce sentimientos de culpa; una culpa que se elabora concienciando a los propios hijos para que no tengan ese sentimiento cuando llegue el momento. Se inculca a los hijos un amor sin obligaciones, por tanto, sin culpa, pero las obligaciones y la culpa forman parte del vínculo social. De alguna manera la culpa es la forma en la que la obligación reclama su cumplimiento y ello es imprescindible para mantener el vínculo social. En caso contrario el individualismo como valor se habrá instalado en nuestras vidas y habrá ganado la batalla.
- “El tiempo en la residencia es un tiempo sin futuro, sin proyecto y sin propósito”
Los cambios en los valores culturales en nuestras sociedades modernas parecen apuntar a un futuro distópico. El individualismo se impone y la pregunta que surge es: ¿Cómo será el futuro de una persona anciana cuando sus hijos no sientan hacia ellos obligación alguna? Probablemente peor que ahora.
Los efectos de todos estos cambios quedan al desnudo al entrar en la residencia y cuando observamos su funcionamiento. El ingreso en ella supone la certificación definitiva de la muerte social del sujeto, ya que al entrar queda aislado de su vida anterior, corta definitivamente todos sus lazos sociales con su pasado y con su entorno y esto ocurre porque las residencias funcionan como instituciones cerradas, sin relación con la vida ni con ninguna otra instancia social. Las actividades que se plantean, que son de puro entretenimiento sin sentido, las realiza uno con otros unos, que, a pesar de estar juntos, son anónimos y lo único que les une es la vejez la dependencia, …y la espera del final inevitable.
La relación entre los residentes es siempre difícil pues solo tienen en común tener cerca el final de la vida y compartir un mismo espacio. El carácter cerrado de la institución impide separar ambientes y las malas relaciones o dificultades de relación tienden a ocupar todo el espacio y el tiempo. Por otro lado, es habitual ver juntos a residentes con diferentes grados de deterioro físico y mental, escenarios que acaban dibujando un paisaje deprimente. Lo que pretende ser un sustituto del ambiente y de los cuidados que el anciano recibía en la familia se convierte en un ambiente cerrado, plegado sobre sí mismo, en el que prima el espectáculo de la degradación física y mental. Y también la constatación de que no existe futuro, de que el tiempo en la residencia es un tiempo sin futuro, sin proyecto y sin propósito. Por eso es habitual que la entrada del anciano en la residencia vaya acompañada de lo que suele comentarse como un “bajón” en sus capacidades cognitivas y emocionales.
Si nos fijamos en la cotidianidad interna, apreciamos la pérdida de intimidad que conlleva el internamiento, el trato acelerado, la rigidez de horarios… Las prisas para cumplir con las tareas encomendadas a las auxiliares marcan unos ritmos de trabajo que nada tienen que ver con los ritmos pausados que por edad necesitan los residentes. “No nos queda tiempo de darles un poco de atención. Hay unos que quieren contarte de sus hijos, o vienen y te dicen, digo tienes que levantarte y te dicen: “pero es tan pronto”. No, venga vamos, vamos, “pero un poquito, vamos a conversar”, pero no puedes. Vale, vale, veme contando mientras que te siento en el baño, y allí una todo de prisa. Todo va corriendo”, dice una auxiliar de residencia.
Demandan lo que es básico en las relaciones humanas: la palabra, la conversación, la compañía, la calidez de unos cuidados que no parecen posibles. La precariedad emocional propia de la vejez no encuentra acomodo en el trato que reciben y son las auxiliares las que señalan esa contradicción, casi como una impotencia, entre los cuidados que sienten que deberían de dar a los residentes y las exigencias de productividad que tienen que cumplir. Sufren unos empleos precarios y están obligadas a rotaciones periódicas que rompen los frágiles lazos emocionales que pudieran haber creado con los residentes que atienden. Todo ello, a pesar de que la auxiliar representa la figura vicaria para la familia en la medida en que suple la relación que la familia mantenía con el anciano antes de su ingreso.
Pareciera que atender las necesidades de las personas ancianas en las residencias estuviera en la periferia de los intereses de los gestores. Contradicciones de un negocio cuya mercancía es una persona dependiente y desvalida. Al final, las residencias se configuran como contenedores de la exclusión, teniendo como función recoger lo que en la sociedad no funciona.