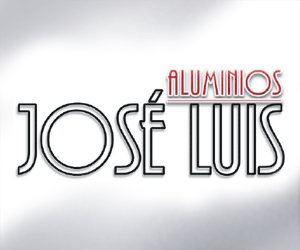De niño restregué mis rodillas —para poder curarlas con el algodón y el alcohol de la abuela Jacinta— por los cerros del final de la calle Almonacid, allá por detrás de la gasolinera de la avenida de la Albufera, el portón de entrada a la Colonia Santa Ana o, como lo bautizaban los taxistas, “el barrio de la Yenka”. Me escurrí entre las puertas del descansillo del tercer piso; del 3ºA al 3ºB, donde esperaban los sillones de mi madrina listos para ser picoteados. Antes de que el asfalto arrasara con sus coches, paseé por la avenida de la Paz hasta el Puente de los Tres Ojos.
Crecí en el nocturno del Tirso, buscando novia y los estudios que el trabajo había postergado tras lo necesario. Allí encontré la lucha contra el fascismo que se resistía a regresar a las cloacas; allí encontré amigos con quien compartir los recitales de Inti Illimani; allí encontré compañeros. Seguí creciendo. La novia se convirtió en esposa. El domingo por la mañana me uní al coro del estadio y canté las victorias o las derrotas de mi Rayo. Continué mirando al fascismo de reojo, con pancartas, ondeando banderas, junto a los vecinos.
Busqué entre los antepasados, entre sus leyendas, hasta encontrar un valle poblado de dinosaurios, de árabes, de olivos. Empapé el parche de pirata montado en el bajel que durante todo el año fondeaba en el puerto, a la espera de la batalla anual; con dos mortíferas armas: un cubo y una espada de plástico. Me sentí orgulloso de la otra Iglesia, la que se escribe con minúsculas y trabaja con mayúsculas, la del Padre Llanos y, ahora, la de Enrique de Castro. Seguí oyendo y cantando las canciones de un extremeño vallecano llamado Luis Pastor. El Hebe atronó mis oídos con la música de Ska-P. Comprendí y estreché la mano de los diferentes, porque aquí siempre tuvimos claro que todos somos iguales.
Recreé la vista y los sentidos con los libros que esperaban ofreciéndome sus portadas unos pocos peldaños abajo, los de la librería Muga en la avenida de Pablo Neruda; ¿dónde si no? Respiré con la cultura que aguardaba en los centros culturales, pese a aquellos señores que desde la alcaldía se agarraban a las banderas de un partido que nunca caminó, ni quiso hacerlo, por el barrio.
Viví en Vallecas. Vivo en Vallecas. Viviré en Vallecas, y hoy tengo la fortuna de poder hablaros de mi barrio. Mi padre me registró como Luis Miguel, aunque me podría haber llamado Juan, o Concha, o Alejandro, o Lucía, o Christian, o Ameena, o Kavi, o Bao-Zhi. Porque no importa el nombre ni de dónde se venga, solo es necesario estar dispuesto a ocupar un sitio debajo del gran paraguas que cubre nuestro barrio con un fuerte armazón de diez varillas: C-O-MP-R-O-M-I-S-O. Con la vida, con el que te necesita, con el amigo, en contra de la injusticia. Para resguardarse de la lluvia, solo hay que cruzar la M-30 y, en cuanto se ve el letrero del Metro y se lee “Puente de Vallecas”, guarecerse bajo ese enorme paraguas.
Un paraguas que, además, no tiene ningún problema en dejar pasar los rayos del sol.
Luis Miguel Morales