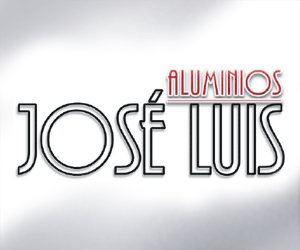Por Ignacio Marín (@ij_marin)
Vivimos tiempos salvajes para los humildes. Nadie lo puede negar. Tiempos de sometimiento, de resignación ante las injusticias. Lejos quedaron los años en los que las calles ardían cuando subía el pan unos pocos céntimos. Cuando manifestaciones multitudinarias recorrían los barrios clamando por su dignidad. Cuando las fábricas cerraban a cal y canto en protesta por los desmanes del patrón.
El sistema ahora ha refinado sus métodos. Ha fomentado un individualismo extremo, de eterna competición en la que los ciudadanos ven a su igual como un rival. Además, cualquier acción de protesta, cualquier reivindicación es tachada como un acto subversivo.
La exigencia de dignidad es en estos tiempos terrorismo. La sumisión, patriotismo.
Recordemos la manifestación por la sanidad pública, en la que sanitarios y pacientes salieron a clamar por ese recurso de todos, ese derecho a la salud que precarizan y con el que mercadean. Pues bien, ese millón de personas que se manifestaron con tantísima dignidad fueron un millón de terroristas radicalizados, según la presidenta de nuestra región.
Ante este sistema cruel, con políticos tan despiadados, cada pequeño logro, cada derecho que logramos arrancar de las garras mercantilistas, es una auténtica victoria. En cada protesta, cada manifestación, cada marcha, cada recogida de firmas, estamos defendiendo nuestra dignidad. Estamos sembrando hoy los frutos que recogeremos mañana. Estamos escribiendo la crónica de las pequeñas victorias.
Esa crónica conserva grandes recuerdos. Uno de los que más me place es la paralización de EuroVegas, el salvaje proyecto de vicio, juego y precariedad que Esperanza Aguirre preparaba para Madrid. En nuestro barrio, el tesón nos llevará a victorias como la expulsión de las casas de apuestas, el paso al Hospital Infanta Leonor o el cierre de la maldita incineradora de Valdemingómez. La batalla de la sanidad pública, que se libra entre nuestro derecho a sobrevivir y el derecho de nuestros gobernantes a lucrarse, será más cruda.
El de la especulación inmobiliaria es otro frente difícil. Con la excusa de generar riqueza y empleo, se ahonda en la brecha de desigualdad y se mercadea con otro derecho fundamental, el de la vivienda. Bien sabemos en Vallecas de la voracidad constructora, con proyectos mastodónticos como el de Valdecarros, que asusta no solo por la incongruencia de construir nuevas viviendas cuando existen vacías en el propio Ensanche, sino también porque se construye sin planificar la más mínima dotación de servicios.
De especulación inmobiliaria bien saben en la costa mediterránea. Ahí quedará, para los siglos venideros, el brutal complejo hotelero del Algarrobico, paralizado por las denuncias de ecologistas ante las muchas normas que incumplía. También fue paralizado el enajenado proyecto de Rita Barberá que, para conectar la avenida Blasco Ibáñez de Valencia con la playa, le pareció buena idea demoler un barrio completo. Obviamente, el Cabanyal protestó, logrando una enorme victoria.
Precisamente sobre la especulación inmobiliaria en el Levante trata mi última novela, ‘Nadie corre más que el plomo’, una historia de desigualdad e injusticia, aunque también de alegría y dignidad, sobre la que hablo en este número de Vallecas VA. Un homenaje a esas pequeñas victorias que celebramos a diario.