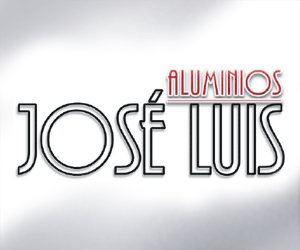Por Ignacio Marín (@ij_marin)
Llaman a la puerta, hacía mucho. Siempre espero que llamen de nuevo. Los pocos que lo hacen son esos niños de traje que quieren comprarme el piso. Sus sonrisas se marchan volando cuando les digo que vivo de alquiler. Suena el timbre otra vez. Me levanto. “¡Voy!”, grito mientras camino con dificultad por el pasillo. Últimamente me duele a rabiar la prótesis de la cadera. Traté de ir al médico, pero me volvieron a citar por la tarde. Me salió a cuenta quedarme todo el día sentada en esos asientos metálicos del centro de salud. Cuando iban a cerrar me dijeron que mejor me fuera a las urgencias del hospital. Me fui a casa con más dolor todavía y me tomé un ibuprofeno.
Vuelve a sonar al timbre. Por un segundo pienso que podía ser Carmen, pero Carmen no puede ser. No se llevaba muy bien con la casera. Quería subirle el alquiler de 600 a 1.200. Se conoce que han sacado una ley y esas subidas ya no se pueden hacer. Pero Carmen no tenía contrato y siempre le pagaba en metálico. Terminó cortándole el agua y la luz. Carmen se fue a una habitación. Su piso se alquila ahora a turistas. A veces arman mucha bulla.
Pienso en Araceli, pero Araceli no puede ser. Consiguió plaza hace unos años en una residencia. Al principio estaba muy contenta, pero las cosas comenzaron a ir mal. La comida era poca y mala. Cuando fui a verla por última vez, se le notaban los huesos. Luego vino lo del coronavirus. Me escribió muy triste una noche. Que tenía mucha fiebre y que nadie había pasado a verla en todo el día. Al día siguiente ya no se despertó. Pobrecita.
Podría ser Jesús, el del bar, pero Jesús no puede ser. Cerró hace como seis meses. Me traía comida y era muy cariñoso. Pero también le subieron el alquiler. Tuvo que echar a Edgar. Era dominicano o algo así. El muchacho era un amor y tenía a su mamá enferma en su país. Pero, aun así, Jesús tuvo que cerrar al poco. Es una pena, cocinaba rico. Ahora es una casa de apuestas. No me gusta, porque van chicos jóvenes y se pasan ahí todo el día. Parecen desesperados. Me dan pena.
Cuando voy a llegar a la puerta, me recorre un escalofrío. Puede ser la casera otra vez. Hace poco me dijo que me tenía que subir el alquiler. Que iba a tener que ir al juzgado. Pobre, debe estar pasándolo mal cuando se lo tiene que decir a todos sus inquilinos. Tiene muchos pisos en el barrio. Y plazas de garaje. Pero yo no puedo pagar más con la pensión que tengo. Apenas me llega para comer. He tenido que ir a eso de la despensa solidaria. Son muy majos y tienen cosas ricas.
Abro la puerta. Menos mal, son las chicas de la última vez. Sus sonrisas no se marchan volando como las de los niños de la inmobiliaria. Llevan camisetas verdes en las que pone PAH. No sé muy bien qué significa, pero me ayudan mucho con lo de la subida del alquiler. Dicen que la casera no puede hacer eso y que, pase lo que pase, voy a seguir en mi casa.
Me pongo muy contenta, son cariñosas. Cuando se despiden, siempre me dicen lo mismo: no estás sola.