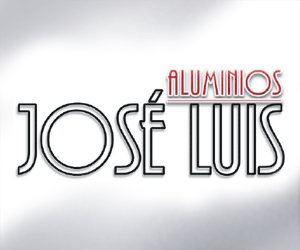Por Redacción
Vallecas VA, como medio de comunicación oficial, publica a continuación las obras ganadoras del concurso de relatos de la II edición del festival de novela negra, ‘Vallekas Negra’, que tuvo lugar en el Ateneo Republicano de Vallekas, del 17 de enero al 4 de febrero
RELATO GANADOR
‘Casa con fantasma’. Por Diana Moreno García
El piso de arriba llevaba años vacío. Quedó abandonado tiempo antes de que yo llegara a vivir al bloque, o eso me habían dicho las vecinas. En su interior vivió un hombre mayor que, tras cuarenta años, acabó marchándose a una residencia y desde entonces las vecinas no han sabido mucho de él. Era un individuo tragado por la tierra, por la vejez, por el silencio: como tantos vecinos que van desapareciendo y dejando agujeros en las ciudades. Luego, el piso lo compró una inmobiliaria y desde entonces en el cuarto B no vivía nadie.
—A saber, qué querrán hacer con él —oí decir una vez a Juana, la mujer mayor del segundo—. Quizá poner un piso turístico de esos.
Yo vivía bajo ese piso vacío (vacío, como una cáscara hueca). Por eso, esa noche me llevé tal sorpresa al oír los ruidos. Eran ruidos de pasos sobre mi cabeza.
—Juraría que venían de arriba —le dije a Juana, al día siguiente.
—¿Del cuarto B? —abrió los ojos verdosos—. No, no puede ser. Está vacío.
“Vacío”, otra vez: esa palabra tan extraña para una casa (una casa sin huésped. Un lugar pensado para acoger, pero que no acoge. Una no-casa).
***
Me olvidé del asunto durante algunos días. Mi rutina: el autobús, la plaza, mis seis horas de trabajo en el supermercado, a cuya puerta unas mujeres recogían comida para el banco de alimentos. La noche adelantada del otoño, el autobús de vuelta, la gente asomada a las terrazas. En el calor del bar de al lado, los últimos parroquianos se resistían a regresar a sus hogares.
Esa noche, en casa, volví a oír los pasos del piso de arriba. Eran pisadas cuidadosas pero torpes, que desplazaban un cuerpo de aquí hacia allá, intentando ser silenciosas, atravesando su suelo y mi techo con golpes mullidos. Quizá me estaba equivocando: ¿serían del piso contiguo? No, imposible. Sonaban sobre mi cabeza. Venían del cuarto B.
—Un misterio —reconoció Luisa, la del primero, a la mañana siguiente en el patio—. Hay que reconocerlo: ha habido muchos misterios en este edificio.
—La vecina aquella, que murió —sugirió Concha, mi vecina del tercero.
—Sí, esa misma: la vecina a la que mataron.
Y satisficieron mi curiosidad con relatos algo malogrados por el tiempo y la memoria: que una mujer del edificio fue asesinada por su marido, allá por los años sesenta, cuando aún las mujeres sufrían los golpes de paredes para adentro y en silencio. Que el marido, un mecánico llegado de un pueblo rural, se libró de las sospechas y continuó viviendo solo en aquella misma casa hasta que las voces comenzaron a atosigarle. Que siguieron atosigándole hasta que no pudo soportarlo más y se acabó marchando, quizás a otro barrio, tal vez al pueblo, a escapar de las voces o perseguido para siempre por ellas.
—He oído que murió hace poco, el hombre —dijo Concha.
—Tal vez es el nuevo inquilino del cuarto B —propuso Juana, con un guiño.
***
Ya no pude quitarme la historia de la cabeza. Incluso aunque traté de pensar en otras cosas: el trabajo, los preparatorios de las fiestas del barrio, las llamadas familiares, la asamblea semanal del sindicato de vivienda de los miércoles por la tarde en el centro social. Allí, en aquel círculo de sillas de gente variopinta de donde brotaban historias de alquileres abusivos, desahucios y desalmadas acciones inmobiliarias, mientras la moderadora daba turno a los vecinos que contaran sus casos (un lanzamiento que no podía esperar, varios relatos angustiados, un hombre que lloró al explicar que después de veinte años le echaban de casa por subida de alquiler), seguí distraída, pensando en el piso de arriba. Me marché ya caído el sol.
Al día siguiente cogí el ciento trece hasta Peña Prieta y caminé hasta la biblioteca cercana. Recordaba haber ojeado un libro que recopilaba todos los misterios acontecidos en el barrio, uno a uno. Cuando lo encontré, en silencio, lo separé de su estantería y lo llevé a la zona de lectura. Durante sesenta minutos me embebí de toda historia inexplicable que alguien hubiera testimoniado en aquella zona de la ciudad desde los años setenta. El caso de un cristo dado la vuelta en una iglesia. Una joven que sufrió convulsiones tras invocar a los espíritus. Reportes de ruidos y golpes sin explicación. Un edificio donde un enigmático incendio había dejado dos víctimas y de donde los vecinos habían contado que, al caer la noche, se oían voces de dolor.
Ese edificio del incendio no estaba demasiado lejos de la biblioteca. Decidí visitarlo. Atravesé el barrio, las calles comerciales llenas de gente, los patios abiertos con hilos de tender que formaban pentagramas. Después de haberme sumergido en aquel libro me parecía ver misterios asomados a cada balcón, cada fachada. Quizá allí, al lado de ese edificio neomudéjar al que le había salido dentro un McDonald’s, hubieran existido presencias fantasmales, pensé. Tal vez el tiempo había acariciado esos ladrillos, esas fachadas resistentes, llenando todo de enigmas. Pasé la Albufera y la Plaza Vieja, y un par de bloques de toldos verdes y fruterías aromáticas; gente desplazándose a los autobuses y los bares; carteles de conciertos pasados y de vendo piso; tiendas de ropa asiática. Una casa de la que (un recuerdo emocionante) se logró impedir el desahucio de una familia hacía apenas unos meses. Por fin, encontré lo que buscaba: llegué al edificio que describía el libro, la calle y el número exactos, y lancé un suspiro de desencanto. Solo había un solar.
Lo habían derribado. Parecía una demolición reciente. Próxima construcción, viviendas unifamiliares, decía el cartel atado a la verja. Nada que recordara el incendio que había sucedido dentro, hacía ya medio siglo.
***
A mitad de mes, mi investigación avanzó por caminos inesperados. Sucedió en un descanso de mi turno en el supermercado, en el bar más cercano, donde había pedido una cerveza y un bocadillo. A mi lado, un grupo de parroquianos diseminados en varias mesas hablaban de un asunto: había habido un asesinato en el barrio. Sí, un asesinato, hacía pocos días. La víctima, un joyero a punto de jubilarse. El perpetrador estaba desaparecido.
¡Desaparecido!, dije.
—Se habrá dado a la fuga —propuso uno de los comensales, mientras devoraba una tapa de calamares—. O quizá se ha escondido.
La mujer de la mesa cercana lanzó una pregunta pertinente: que dónde iba a esconderse.
—Donde quiera. Hay muchas casas vacías en el barrio —fue la respuesta.
Intrigada, me colé torpemente en la conversación, tratando de extraer alguna pista. Poco más: un asesinato con arma de fuego, sucedido hacía apenas una semana, que había salido en los medios pero sin mucho ruido. El asesino era un conocido del barrio. Suposiciones, rumores, supercherías. Una búsqueda en la prensa online me permitió alguna información nueva sobre el caso: la joyería del asesinado, ahora recubierta de flores y recordatorios, no estaba muy lejos de mi casa.
Mi casa. Cerca de mi casa. Sentí un escalofrío.
***
Esa misma noche, como por un embrujo, volvieron los ruidos del piso de arriba. Pasos cuidadosos, de alguien que no quería hacer ruido. Que se estaba escondiendo.
Es hora de averiguar qué leches pasa, pensé.
Me calcé como para competir con sus pasos y subí las escaleras. En el quicio del cuarto B, oscuro y silencioso, miré la puerta durante un rato. Una puerta cerrada desde hacía ya años, donde antes había un precinto policial en el pomo; ahora, ese precinto ya no estaba. Las rendijas del portalón, apagadas. Ninguna huella de vida dentro.
Un fantasma, un asesino… ¿Qué era lo que había allí dentro?
La luz del pasillo se extinguió y tuve que volver a encenderla. Con la mirada fija en la puerta, no me atreví a llamar. En silencio, esperé a sus pasos. Quietud total, como si quien quiera que morara en su interior escondiera sus movimientos, su existencia. Quizá me había oído aproximarme, pensé, antes de rendirme y regresar a mi casa, en el piso de abajo.
Allí, mi vecina Juana se había asomado al quicio de la puerta. Me vio bajar del cuarto. Sí, me dijo, sin esperar pregunta: arriba hay una persona. La he visto entrar y salir, varias veces. Y se encogió de hombros, y entró en su casa.
***
El fin de semana siguiente acudí a las fiestas autogestionadas del barrio de Doña Carlota. Algunos de mis compañeros del centro social ayudaban en la barra o preparaban las sillas para la comilona, mientras la música llenaba de color todo el barrio. Aproveché, entre conversaciones de política y actividades del barrio y del estado del huerto urbano y otros temas, para intentar sonsacar algo de información sobre el crimen.
—Algo he oído —reconoció Berta, amiga y vecina del centro social—. Que han matado a un comerciante para robarle…
A punta de pistola, añadió alguien. No, no, con una navaja, dijo otra persona. Qué horror, para la familia, apuntó una tercera.
—De todos modos, nos fascinan esas historias morbosas —reflexionó en voz alta Berta, mientras repartía los platos de la comida por las largas mesas—. Crímenes, víctimas, a todas horas en la televisión. Y los dramas reales se callan, ¡se silencian! Eso es lo terrible. ¿Quieres saber qué es un crimen de verdad? —dijo, mirándome—. Lo de la señora aquella. A la que desahuciaron hace seis meses, después de sesenta años en su casa. ¡Sesenta años!
Y me contó el caso que por desgracia era poco novedoso: que el banco había vendido el bloque con aquella mujer anciana dentro. Que ella no pudo pagar la subida de alquiler de casi el doble que impusieron sus nuevos caseros, un fondo extranjero. Que se tuvo que marchar “en silencio”, dijo Berta, “un desahucio invisible”. Una mujer del barrio, “de siempre”.
—Ahora no sabemos dónde está, quizá se iría a vivir con su hijo a Toledo. Cuando la desahuciaron, vivió un tiempo en el piso vecino al mío, apenas unos meses —contó Berta—. Creo que la ayudaron a entrar en ese piso, que estaba vacío, como método de emergencia; allí estuvo unos meses de okupa. Yo la conocí entonces. No se dejaba ver mucho… supongo que por vergüenza. Yo solo veía sus bolsas de ganchillo.
Ante mi sorpresa, dibujó una sonrisa:
—Sí, ¡lo que has oído! Le gustaba tejer bolsas de ganchillo, de estas para la compra. Bolsas de varios colores. Hacía una, y cuando la terminaba la dejaba en el pomo de su puerta, la puerta de su piso okupado, para que la cogieran los vecinos. Quien quisiera podía llevársela. Era la forma de agradecernos. Yo apenas la veía, a la mujer, pero sí a sus bolsas de ganchillo colgadas en el pomo: la señal de que seguía viviendo dentro. Cuando dejé de ver sus bolsas, supe que se había marchado. Que el piso estaba vacío otra vez. Ese es el crimen —insistió—: que echen a la gente de sus casas de siempre. Que dejen el barrio lleno de agujeros y de silencios.
***
Las palabras de Berta me habían impresionado. Sin embargo, el lunes, tras las fiestas, regresé a mi historia y decidí hacer la última intentona: tenía que averiguar el origen de esos pasos. Pregunté a mis vecinas Juana y Concha, cuando me las encontré en el último sol de la tarde, si sabían algo sobre el crimen del barrio; habían oído sobre el tema, pero todas sus informaciones nuevas sonaban a rumores. No quise compartir con ellas mi hipótesis de que el asesino pudiera estar escondido en el cuarto B. Regresé a mi piso, algo desilusionada; hurgué en internet, en redes sociales, en la prensa más reciente. No encontré nada nuevo. Estaba en un punto muerto.
Quizá era necesaria una visita al piso de arriba, sacudirme el miedo, llamar a la puerta de una maldita vez. Romper con el silencio que aísla a cada vecino con más fuerza que un muro y que nos mantiene ajenos a sus realidades, sus tragedias, sus problemas (pensé, con un nudo en la garganta).
Subí las escaleras, ya sin temor. Llamaría a la puerta del piso de arriba, esperaría a que saliera (quien fuera), le preguntaría: quién eres. No tenía nada que temer ya. Peldaño a peldaño, por fin en el cuarto, llegué al encuentro con aquella puerta cerrada y cubierta de polvo y de tiempo. De pronto, en esa imagen sentí una intrusión de colores. En el pomo de la puerta del piso vacío había una bolsa de la compra hecha de ganchillo, de tela coloreada, roja y verde y blanca y amarilla, como una bandera de la soledad esperando dueño.
La miré, durante unos segundos, emocionada. La cogí (el tacto del ganchillo, de las hebras entrelazadas), la desprendí del pomo y me la llevé a casa.
Minutos después, subí de nuevo para dejar una nota escrita a mano bajo la puerta. Decía simplemente: “Gracias, vecina, por la bolsa. Vivo en el tercero B. Estoy abajo para lo que necesites”.
SEGUNDO CLASIFICADO
‘La botella de coñac’. Por Marisol Pérez Urbano
—Vamos, hombre, no te enfades.
—Como puedes imaginar, es idea de las mujeres que te hablemos los tres.
— Pero también tienen razón, no la puedes dar a Manolita esas palizas. Javier les miraba indignado.
—Aunque solo sea una muestra de buena vecindad.
—Imagina lo que le dirías al marido de tu hija si la pegase.
—Es muy pequeña todavía.
—Claro, pero imagínalo.
— Bueno, le diría que solo si lo merece —consintió.
— Tal vez merezca un coscorrón, Javier, pero si luego hay que ir al médico la cosa es excesiva.
— Prométenos que te controlarás.
— Que no se te irá la mano, que vas a pensar en tu hija o en tu madre y a parar a tiempo.
Su madre añorada había sido la madrina de la niña. Recordarla aún le emocionaba y eso lo sabían bien sus vecinos, por algo eran amigos y casi de la misma edad. Con don Francisco, el viudo del tercero y funcionario de Justicia jubilado, tenían menos confianza, pero lo unieron al grupo para darle un toque de madurez al asunto.
—Júralo por tu madre, que en paz descanse.
— Por mi madre, lo juro.
— Está todo bien, entonces.
— Sí
Javier miró por el hueco de la escalera, para ver si alguna vecina había estado espiando mientras hablaban en el descansillo. No había nadie, ni escuchó puertas cerrarse. Las habrían adiestrado, seguro. Esos tipos tenían la suerte de que sus mujeres les hicieran caso. No como él. Por más que se esforzaba en hacerla comprender, su Manoli era una torpe, y claro, su estupidez le sacaba de sus casillas. Se encaró con ella, que estaba en la cocina, pelando patatas.
—Tú qué haces contando nuestras vidas a todo el mundo.
—¿Cómo?
—No te hagas la loca, que ya sé que te falta un tornillo. Qué les has dicho a tus amigas.
—¿De qué?
—Mira que te doy un mamporro —subió el tono de voz y luego, al instante, lo bajó.
—No te entiendo.
—Han venido sus maridos y el puerro, el viejales de prisiones, a verme. Venga, por favor, claro que lo sabes.
—Ah —. La cara de la mujer se crispó.
—No te voy a dar, no te preocupes, lo he jurado por mi madre. Pero el castigo te lo llevas igualmente.
—No les he dicho nada, es que nos oyen, Javi, de verdad, que viven puerta con puerta.
—Eso no son más que disculpas.
—Y me ven los morados.
—Pues no salgas de casa.
—Los niños tienen que ir al cole, y necesitamos comida, y…
—Que te calles —susurró—. Esta noche duermes en el pasillo, en el suelo, como la perra que eres. Y ni se te ocurra chistar.
Se oía el tintineo de platos que anunciaba la cena todas las noches, los tres niños estaban en la habitación que compartían y lo habían oído todo. Como tantas veces.
—¿Podemos ir ya?
—Mira, mejor esperamos a que nos llamen.
—Pero es que tengo hambre —el pequeño no entendía demasiado.
—Cuando papá se enfada, hay que dejar que se le pase —Ester intentó razonar.
—O si no, te merecerás un buen tortazo —explicó Juan Ramón.
—Pues no es justo.
—Pues es lo que hay.
La litera junto a la ventana y la cama del pequeño abarrotaban el cuarto. Sentados en ella, los pies sobre una alfombra de pelo sintético, hablaban bajito.
—Y no digas nada, enano, que al final nos castigan por tu culpa.
—Pero si yo…
—Tú no sabes ni media, chaval, con todo el tiempo que has pasado con la abuela.
—No soy tonto, pronto cumplo siete años y tengo uso de razón, me lo explicó la yayi.
—Aquí no hay de eso, mira tú. Aquí te dan si haces algo mal. Si te lo mereces.
—No, Juanra, no hacemos nada tan terrible, la correa duele mucho, no somos tan malos.
—Mira, justo como mamá, eres protestona. Y te la cargas, seguro.
—Pero si mamá no protesta.
—Ahora, menos; pero antes… antes sí que discutían por eso.
—No, no es así.
—No mientas, Ester, me cabrea que digas eso.
—Mamá llora y nos dice que no nos metamos en las conversaciones, pero nunca protesta.
—Porque tú no les oyes de noche, se gritan.
—Mentira.
—Y una vez mamá le tiró la plancha a la cara.
—Que no.
—Y no hables alto, o nos la cargamos
—Vete a la mierda, Juan Ramón.
—Oye, tú a mí no me hablas de esa manera.
—Ya te digo yo que sí.
El muchacho le dio un guantazo a su hermana, con la mano abierta, pero tan fuerte que la desplazó contra la pared.
—Te estás haciendo un monstruo. Y miras como papá.
Cenaron en la cocina, alrededor de la mesa y su hule marrón oscuro. En un silencio forzado. Deprisa.
—Ya he terminado, ¿puedo irme?
—Yo también.
—Esperad al peque y os metéis los tres en la cama.
—Vale, mami.
Javier no despegó los labios, el ceño fruncido y el rictus de la boca mostraban que el enfado todavía duraba. Comió poco y bebió mucho, lo acostumbrado en una tarde de viernes. Se encerró en la sala con una botella de coñac mientras los niños cuchicheaban.
Cuando la mujer despertó, sobre las tres de la mañana, por la dureza del suelo, encontró a su lado a los dos pequeños, con sus almohadas, compartiendo el castigo, apenas cubiertos por sus edredones. Se emocionó y los devolvió a sus camas, no tenían por qué pasar penalidades absurdas, lo mejor sería irse con su madre, como ella le pedía siempre, y ese mal hombre no volvería a hacerles daño.
—Duerme conmigo, mamina —le dijo la niña.
—No puedo, cariño. Sería peor el remedio que la enfermedad.
—Porfa. Si papi no se entera…
—Imposible.
—Pues te pones mi pulsera de la suerte.
—Bueno.
Se ajustó la goma roja en la muñeca mientras se tumbaba de nuevo sobre el parqué del pasillo. Dio unas pocas vueltas, pero estaba tan cansada que se durmió.
Le extrañó el silencio. Miró el reloj. Eran las nueve. Removió su espalda dolorida. ¿Ninguno se había levantado aún? Había sido una semana ardua, y no habían cogido el sueño hasta bien tarde, los dejaría descansar. Se aseó haciendo el menor ruido posible, su Javi llevaba muy mal las mañanas de resaca. Lo mejor sería sentarse a coser hasta que la familia amaneciera. Remendó calcetines, reforzó botones, cremalleras y bolsillos, terminó de hilvanar su falda nueva. El lunes le pediría usar la máquina a Marisa, qué vergüenza, seguro que le preguntaba sobre Javier, ahora que los hombres habían hablado con él, mira que le pidió que no se entrometiera… ¿O se acercaba adonde su madre con la disculpa de coser con su Alfa?
Manuela no sabía que la vida había dado una vuelta de tuerca, que nunca acabaría esa falda, que no podría ir a la casa de la abuela, que todo se pondría patas arriba. Manuela sentía esa cierta felicidad de los amaneceres calmos, con el optimismo de que podría arreglarlo todo separándose de Javier, sin más consecuencias. Disfrutaba de esos últimos minutos de quietud, sin ser consciente, cuando se acercó a la sala y descubrió a Javier muerto entre vómitos, y luego, también, horror de los horrores, a su hijo Juan Ramón.
Fue detenida por asesinato en cuanto se supo que ambos habían ingerido altas dosis de un veneno industrial, posiblemente un raticida, que se halló diluido en el coñac. Ella no tenía nada que ver con el asunto, pero aceptó la acusación agobiada por una angustia aún más penosa: ¿quién de los suyos había sido?
¿Tal vez el mismo Javi? Lo dudaba, su marido era de los que antes se llevaba a todo el mundo por delante, pero ¿cómo podían haber sido los niños? Por Dios, los niños. Luis solo tenía siete años, era imposible. Aunque no le gustara vivir con ellos y quisiera volverse con la abuela, era demasiado pequeño para encontrar un veneno y disimularlo en la bebida… no, no podía ser él. Y Juan Ramón, ay, la virgen, Juanra y sus apenas catorce años, ¿habría sido capaz de quitarse de en medio junto con su padre?,
¿puede un niño suicidarse con esa edad?, ¿y por qué él también tenía que morir, de qué huía? Más bien tenía pinta de haberle dado unos tragos a la copa de su padre, que siempre le instaba a comportarse como un hombre. En cuanto a su Estercita, la más dulce y sentida, la que siempre la animaba a escapar, Dios bendito, Ester, con su mirada fría pidiéndole que durmiera con ella, que nadie iba a enterarse, ay, la nena, no era posible, la niñita de sus ojos, la niñita de papá… De su padre… ¿habría sido capaz aquel cabrón de tocar a la niña? Nunca tuvo sospecha alguna, pero ahora, por el Jesús de Medinaceli, qué canalla, ¿y si había abusado de ella?
Removió la pulserita roja de su muñeca. No podía decir nada contra sus hijos, cargaría con la culpa. Además, se lo merecía, por no haber sabido protegerles. Era culpable de ser una madre malísima. Culpable, sí. Ester y Luis se irían con la abuela. Estarían bien, que era lo importante. Bien. Nada más que eso. Bien.
TERCER CLASIFICADO
‘Las cosas fáciles’. Por Andrea Caballero de Mingo
La maleta se abrió, saltaron sus goznes metálicos, y la ropa de Malena cayó como un fardo, las mangas de sus vestidos de seda culebreando entre los adoquines manchados de agua sucia, cenizas y barro. Se quedó mirando la explosión de colores verdes, rosas, azules y naranjas de sus vestidos y la maleta, destripada, una boca abierta en un grito, como si no acabase de entender bien lo que había pasado. Caía sobre ella una fina llovizna que le erizaba el pelo y, al apartar los mechones de sus ojos, los sintió densos, sucios y pesados.
Estaba en medio de un callejón, en pleno Barrio de las Letras, era noche cerrada de un miércoles corriente y las farolas de aspecto antiguo emitían un haz de luz tenue y anaranjado, tibio, que apenas iluminaba el círculo inmediato a su caída. Se escuchaba un fino rumor de gente en un restaurante cercano, un entrechocar difuso de copas de cristal, amortiguado ruido de una celebración, pero en la calle no había nadie y los pocos transeúntes que había dejado atrás caminaban deprisa, evitando los charcos para que el agua no les hiciera mecha en los pantalones de traje. Se agachó, como a cámara lenta, y empezó a guardar sus cosas metiéndolas a puñados en la maleta, conteniendo u escalofrío cuando sus dedos tocaron las partes mojadas. Cerró la maleta, escuchando el chasquido firme de las hebillas, y las comprobó dos veces apretándolas con los dedos antes de ponerse en pie y reanudar su camino, sus zapatos de tacón fino levantando un eco reconfortante en el callejón. Pasó por delante de un espejo de los que había deformado a Max Estrella y se echó un vistazo ligero, rápido, para comprobar que todo seguía en su sitio, antes de seguir apresuradamente. Curiosamente, pensó, aquella era la primera vez en años que no se sentía sola, desamparada y triste. Más bien lo único que experimentaba era una euforia que la hacía caminar más rápido, taconear más deprisa, sonreír tanto que sentía que se le partiría la cara y mover los brazos hacia los lados como un corredor experto que avanza contra viento y marea, a pesar de las tempestades, hacia ¿dónde? Eso Malena aún no lo sabía. Había salido de casa con una maleta, dos mil novecientos treinta y tres euros con cincuenta céntimos en el bolsillo, una carta pegada con imán en el frigorífico y la obligación, como la esposa de Lot en el Antiguo Testamento, de no mirar atrás para ver la destrucción de su Sodoma, solo que ella esperaba cumplirlo a rajatabla. Si flaqueaba, como cuando se le había abierto la maleta y de pronto todos los pensamientos reprimidos habían vuelto de golpe para asfixiarla, se decía que no había nada que hubiese podido hacer para solucionarlo, que aquello ya no tenía remedio, como decía su madre, y que lo único que se podía hacer cuando algo se rompe tanto que no puede arreglarse era dejarlo donde estaba y seguir. Y ella había hecho eso, sin implicar a nadie, embarcándose en una aventura solitaria que consistía en llegar a la primera parada de autobús que viera, coger uno y alejarse, progresivamente, vivir una vida nómada por un tiempo hasta establecerse en un nuevo lugar.
Echaría de menos a Raúl, su hijo. Había cumplido los dieciocho hacía poco más de un mes. Malena lo recordaba como un día agridulce. Fueron a comer a un restaurante italiano y Francisco, su marido, se vistió para la ocasión e incluso prescindió de los dos o tres whiskies solos que tomaba por la mañana para sentirse cómodo en una piel que quería arrancarse a tiras todo el día, como si algo le picara debajo. Ella se puso uno de sus vestidos de seda, los que ahora llevaba apretujados en la maleta, y él sonrió al verla tan como en los viejos tiempos, habló de ellos incluso con nostalgia, apoyado en el quicio de la puerta, recordando cuando salían a bailar o a quemar las discotecas siendo jóvenes, antes de que el whisky se convirtiera de golpe en una necesidad y no en un aspecto lúdico más de sus vidas. Raúl pidió raviolis de setas, que no le gustaron y tuvo que comerse ella, Malena una lasaña y él un filete de ternera. Hablaron de la Selectividad, del próximo curso en la universidad, ella le dijo que tendría que haber escogido Derecho, Raúl se enfadó porque no respetaran su decisión de estudiar Sociología, Francisco dijo que no podían estar siempre a la gresca por todo, que aquello era inaguantable y cuando volvieron a casa le tiró un cenicero a la cabeza, le abrió una brecha y le gritó que nunca sabía cuándo parar de presionar a todo el mundo, incluso a él, que no le había dejado ni pedir una puta copa de vino para celebrar el dieciocho cumpleaños de su hijo. Puta, que no era más que una puta miserable y asquerosa que se dedicaba a joderle la vida al resto. Raúl simplemente se encogió de hombros cuando salió con una camiseta blanca empapada de sangre, apretándose la cabeza, los ojos inyectados en sangre y todo el llanto descontrolado explotando dentro de sus pulmones, y le dijo que todo esto pasaba porque ella no podía hacer “las cosas fáciles”.
Las cosas fáciles. Le palpitaban los puntos cada vez que se repetía esa frase en la cabeza, esperando sola, en la sala de urgencias, con restos de sangre seca en la cara y diciéndole a un médico escéptico que se había caído levantándose del sofá porque le habían fallado las piernas, cosas de hacerse mayor y la tensión. Las cosas fáciles. Pues iba a ponérselas así, fáciles, a los dos. Porque aquella noche sacó dinero de la cuenta de sus padres, lo escondió en un sobre debajo del cajón de las medias, compró la maleta en un bazar y la metió debajo de la cama y esperó a la noche del miércoles, cuando su marido celebraba con sus compañeros del trabajo el cierre del mes y se iban a un bar y luego posiblemente de putas, porque volvía con marcas de pintalabios por el cuello de la camisa, risa ronca y ganas de devorarla como un animal, le dejó a Raúl cincuenta euros para que se fuese al cine con su novia y en cuanto los vio desaparecer a ambos por la esquina se puso en marcha. Porque ella también quería poner las cosas fáciles. Ahogó una carcajada cuando pasó por delante de un cartel que decía “Manolo, hazte la cena tú solo”. Se siguió riendo, entre dientes, y se acarició distraída la cicatriz de la frente. Los rumores del bar se iban acercando cada vez más hasta que se detuvo frente a un local de vigas de color rojo, ventanas de hierro forjado y muchos neones de colores vivos en su interior donde un centenar de personas apiñadas alzaban al aire copas de vino, cerveza y tintos de verano al son de una música pulsante que se filtraba a través de las puertas, de hoja batida, al exterior. El neón le daba al agua sucia de los adoquines un aspecto reluciente y Malena, sin pensar, entró. Lo hizo antes de que una figura que llevaba siguiéndola quinientos metros le echase las manos encima.
La atmósfera aumentó diez grados y cinco decibelios y se encontró en medio de una vorágine de gritos, conversaciones que captaba a retazos, camareros que alzaban las bandejas por encima de las cabezas de la gente, ruidos ensordecedores y de pronto un grito más alto que otro que le hicieron sonreír. Siempre le había gustado el ruido, el ambiente. La decisión de mudarse a un barrio residencial con bloques interminables de pisos y vecinos desconocidos había sido de Francisco, porque allí estarían más tranquilos, más juntos, serían más familia. Empezó a pegarla en el momento en que comprobó que a nadie le importaría. Malena sonrió al recordarlo, los primeros golpes tibios, el arrepentimiento pegajoso, más golpes, como la canción repetitiva que estaban gritando los altavoces, siempre la misma estrofa. Pidió un botellín al primer camarero que vio y apoyó la maleta contra el saledizo de una ventana cegada. Se apoyó contra la pared, mimetizándose, y escudriñó a los oficinistas tardíos, trajeados, que bailaban desenfrenados en una esquina. Paseó los ojos, recogió su cerveza y un plato de olivas del primer camarero que vio aunque no fuese suya y bebió un trago amargo, fresco y reconfortante, que se le heló en la garganta al ver a Francisco a una fila de personas de ella. Sus ojos, de águila, que antes le parecían pícaros, brillaban con un odio inhumano. La música cambió a un tecno desenfrenado y la gente empezó a chillar más alto, la canción debía de estar de moda. Francisco zigzagueaba entre la gente que se movía al compás y ella echó un vistazo a la lejana salida de emergencia. No sintió miedo, curiosamente. Era como si la sangre en sus venas se hubiese vuelto espesa. Francisco se puso frente a ella y Malena olió el alcohol en su aliento.
—No te esperaba yo por aquí.
—Yo tampoco, fíjate, he entrado por casualidad. No había sitios así cuando éramos jóvenes, ¿te acuerdas?
—¿Se puede saber qué haces aquí dentro, Malena, custodiando una maleta?
—La maleta es mía, Francisco, y estoy aquí pasándomelo tan ricamente antes de mandarte a tomar por culo. Me voy a beber mi cerveza, me voy a echar un par de bailes que bien merecidos me los tengo y, después, voy a coger mi petate y me voy a ir a París, a Roma, a Praga, a Venecia o a donde me salga de los huevos.
Francisco parpadeó y se rio entre dientes. Puso los brazos a ambos lados de su cabeza, enjaulándola.
—La única forma de que salgas de aquí sin mí es con los pies por delante, Malena. Eres una puta cría, siempre lo has sido. Infantil, niñata, siempre en casa con tus trapitos y la tele puesta mientras me deslomaba para darte una vida digna, de poder ir a la peluquería a reírte con tus amigas, las muy zorras que fueron las que te metieron esas ideas de bombero en la cabeza. ¿Has pensado en Raúl? ¿O en mí?
—Claro. Y he llegado a la conclusión de que los dos sois unos cabrones y que os aguantaréis perfectamente sin mí. A lo mejor os da por pegaros entre vosotros, a mí me da igual.
Francisco suspiró, se pasó la mano por la cara antes de volverla a pegar a la pared.
—Mira, Malena, lo del otro día… se me fue de las manos, tienes razón. Pero es que tú nunca sabes dónde está el límite, siempre tienes que apretar más hasta que salto y luego pasa lo que pasa… Vámonos a casa, los dos, recogemos a Raúl del cine y cenamos algo en familia en el centro comercial, ¿te parece bien? Y mañana te llevo de museos, a los que dices que nunca has ido y te gustaría, por el centro.
—Mañana trabajas.
—Pues el fin de semana, cuando sea. Nos vamos los dos de fin de semana romántico a ver pueblos bonitos, a reconectar. Mis compañeros del trabajo dicen que eso es lo que nos hace falta, reconectar en la relación que la tenemos abandonada entre unas cosas y otras.
—Reconecta con las que te acuestas, yo ya he perdido suficientes años de mi vida contigo, criándoos a ti y a Raúl, que es un desagradecido, un desgraciado… mira, igualito que tú. Mira, mira cómo te cambian los ojos, quieres pegarme un bofetón que me gire la cara, pero no puedes, no puedes porque hay muchísima gente mirando, porque estamos rodeados de progres de mierda como los llamas tú que te van a despedazar en cuanto me pongas la mano encima. Jijiji, mira cómo me río de ti. Venga, pégame, pégame si tienes huevos, Francisco, méteme un guantazo.
Se quedaron mirándose en silencio. La música seguía sonando, esa misma cadencia molestia. Chun, chun, chun, chun. Malena se acercó a Francisco, le pasó una mano por el cuello y le acercó la boca al oído.
—Te diré lo que vamos a hacer, Francisco. No soy tonta. Siempre me has llamado eso, tonta. Mira que eres tonta, no se puede ser más tonta, no dices nada más que tonterías. Y yo me lo he creído, que era tonta. Pero no, no lo soy. No vas a dejar que me vaya. Sé y tú también que lo intentaré, que acabarás abriéndome la crisma en ese callejón sucio y asqueroso, que tirarás mis vestidos de seda en un vertedero. Pobres, que son preciosos. Así que vamos a hacer una cosa distinta. Por una vez, voy a ser yo quien te ponga a ti las cosas fáciles, ¿qué te parece?
Chun, chun, chun.
—Eres una zorra.
Chun, chun, chun. Malena le clavó en el abdomen, con fuerza, el botellín roto y descabezado, hundiéndolo más y más en su tripa carnosa hasta que los dedos le rozaron el ombligo. La retorció, una, dos, tres veces, en un movimiento centrífugo, como la lavadora, mientras él jadeaba, se quedaba blanco y se apoyaba en ella. Su peso súbito hizo que trastabillara y sus tacones partieron en diminutas esquirlas los restos de cristal que brillaban en el suelo. Nadie se dio cuenta. Sacó la botella de un tirón y se la guardó en el bolso a toda prisa. Las luces, oscuras, apenas dejaban ver los rostros de la gente que había.
CUARTO CLASIFICADO
‘Come sano’. Por Anuska Ruiz Gómez
Notaba mi cuerpo rígido y la respiración agitada. La vibración de mi teléfono me sacó de golpe de unas tinieblas que amenazaban con cubrirme de pies a cabeza. Alargué con dificultad el brazo derecho en dirección a la mesita de noche. Cuando por fin reconocí el relieve acolchado con forma de S de la funda, agarré el móvil, desbloqueé la pantalla y vi las llamadas perdidas de Jonás. Pensé en mandarle un WhatsApp, pero al abrir la aplicación él ya estaba escribiendo. Abrí la conversación y esperé.
Mientras tanto, unas luces azules se colaron en mi habitación. Dejé el móvil a un lado y me levanté de la cama con una mezcla de interés y preocupación. Estuve a dos pasos de asomarme por la ventana, cuando el timbre quebró el silencio de mi casa. Me sobresalté y, en un movimiento inconsciente pero rápido, posé mi mano derecha en el pecho. Aguanté la respiración. “Quizás se han equivocado de piso”, me dije a mi misma en un intento de disfrazar el presentimiento que iba tomando forma en la penumbra de mi cuarto.
La tarde anterior había llegado más tarde de lo habitual. Elegí el camino de vuelta más largo para no cruzarme con nadie. Sólo quería encerrarme en mi habitación y no salir en años. Solté la mochila en el pasillo. Me pareció que pesaba más de la cuenta, aunque llevaba lo de siempre durante el curso; libros, hojas sueltas, algún cuaderno y, un estuche con más subrayadores que bolígrafos.
Avancé los últimos pasos hasta la puerta de mi habitación, donde se podía leer en letras mayúsculas “shall we not pass!”, acompañado de una silueta en blanco y negro de Gandalf, desafiando al visitante que lo leyera. Cogí con fuerza el pomo de la puerta, crucé el umbral y me deshice del mago.
Tomé asiento. La silla de mi escritorio rechinó de forma aguda. Odiaba profundamente ese sonido que parecía quejarse de aguantar el peso de mi cuerpo. Más veces de las que me gustaría la habría pateado con fuerza hasta destrozarla.
Encendí el ordenador de mesa, cliqué en el buscador y tecleé el nombre de la periodista que ayer me había preguntado si era compañera de clase de Gael. No sé por qué acudió directamente a mí. Tal vez viera en mi cara una expresión distinta a la del resto. O quizás me delató mi sensación de culpa.
Aquella mañana la entrada del instituto se había llenado de velas, mensajes de cariño y llantos incontrolables.
“Camila Franco”. Así se llamaba la periodista de metro setenta y cinco, delgada como una cerilla cuya apariencia sofisticada hacía pensar que se había perdido de su barrio pijo.
Un día antes
“Última hora: hallado muerto un adolescente en el instituto público Palomeras Vallecas. Causa de la muerte aún desconocida. Fuentes cercanas a la policía han descartado la muerte por causa natural o accidente”.
Dirección del “diario 20 minutos”, le atiende Julia ¿en qué puedo ayudarle? –
¡Hola Julia! ¡Soy Camila! Necesito hablar urgentemente con Darío. Tengo una información de alta importancia y … ¿sabes? no consigo dar con él ¿Me haces el favor de pasar mi llamada a su despacho por favor? –
En estos momentos Darío está reunido y no pue…-
¡Por favor! Es muy, muy importante. Sabes que no te molestaría si no fuera así,
¿verdad? –
(Silencio) La secretaria tomó una respiración profunda para responder con solemnidad. – “Veré que puedo hacer Camila”- y dio por finalizada la llamada sin permitir a su interlocutora un ruego más.
Camila Franco se había pasado toda la mañana en el instituto con la abnegada intención de conseguir información exclusiva. Su jefe de departamento, Darío Roiz, la había lanzado a la aventura con el pretexto de “pasar a la acción” (que venía a significar utilizar a la becaria con el propósito de cubrir la ausencia precipitada de otro compañero con gastroenteritis aguda).
Al principio, consideró la situación como un reto. – “Ya iba siendo hora de ganar puntos ante Darío”-, pensó para sí. Se armó de valor y también de accesorios; bloc de notas, bolígrafo, grabadora, abrigo de paño con cuello vuelto, bolso de Michael Korse, boina estilo francés y, guantes de Guess.
Al cruzar la puerta trasera del edificio, recibió una bofetada de aire gélido. Un episodio de frío intenso se presentó en Madrid durante la última semana del mes de noviembre. Maldijo para sus adentros – “mierda de periodismo de calle”-.
Camila entró en el diario 20 minutos cuatro meses antes. Presentó su candidatura en un programa de becas cuyo objetivo era favorecer la empleabilidad y, sobre todo, “el perfeccionamiento de la formación de recién graduados en periodismo”.
Sin embargo, la realidad impactó de golpe como un insecto contra el cristal del coche a 120 km/h en la autopista M-50: un sueldo mediocre que no permitía librarse de alquileres compartidos y un contrato no prorrogable más allá de seis meses.
Mientras avanzaba por la calle perpendicular a Méndez Álvaro con pasos largos y decididos, sus ojos se detuvieron de golpe en un rostro de expresión cautivadora acompañado por el slogan “come sano, come mejor”. Era el ya conocido influencer Alonso Ríos, precursor del movimiento #healthfood y a quién, ella misma acudía en busca de consejos para mantener un estilo de vida libre de ultra procesados que no pusieran en peligro su talla 34 de pantalón.
Camila se paró frente al anuncio. Metió la mano en su bolso y rebuscó en el interior. Después de una intensa búsqueda, dio con el tesoro. Lo miró con recelo e inspiró lenta y profundamente, mientras recordaba las palabras de Darío sosteniendo un doble espresso humeante en una mano y un mollete de jamón ibérico en la otra:
“–Mi fuente de confianza en la policía ha podido pasarme información clasificada. El chaval fallecido había comido el producto estrella del tal influencer y hay indicios de intoxicación. Ningún medio aparte del nuestro está al tanto de esto.”-
Devolvió aquel producto al fondo oscuro de su bolso, replanteándose si continuar añadiéndole a la cesta de su compra healthy.
Un mes antes
Timbre. Libros que se cierran. Voces que despiertan del letargo. Ruidos de sillas arrastrándose.
“¡Antes de iros! recordad la charla en el salón de actos, ¡sed puntuales! La visita promete (ruido) Es de un influencer de moda, ¡seguro que lo conocéis!”- (más ruido) alzaba la voz Clarisa, profesora de Historia y tutora del grupo.
Era una mujer enjuta, de ojos saltones y rasgos afilados. Utilizaba un perfume floral tan denso que podías anticipar su llegada antes incluso que el sonido de sus pasos, marcados por el compás de sus zapatos planos. Su voz quedó lejos de escucharse por alguno de los oídos de sus estudiantes.
Sin embargo, la mujer no cesó en su empeño de hacerse oír ante aquel auditorio. Con sus dedos huesudos y de apariencia frágil, comenzó a escribir con vigor en la pizarra, añadiendo un nuevo efecto de sonido al ya bullicio del aula. “Charla sobre salud y nutrición por el influencer Alonso Ríos. Lunes 20 a las 11:30 a.m.”. Muchos ya habían tomado la salida del aula en busca de un fin de semana de alcohol, tabaco y desenfreno.
Soledad se demoró más de la cuenta en recoger sus cosas. Había decidido que era buena idea salir la última y así, evitar tropezarse con algún compañero cuya mirada expresara una molestia sutil, pero con la claridad suficiente como para descifrarlo en dos palabras “aparta gorda”. Cuando cerró la mochila, hubo una pregunta que quedó suspendida en el aire, náufraga de respuestas ¿acaso la existencia de un cuerpo grande pone en peligro a otras personas?
Cuando hubo llegado al umbral de la puerta, escuchó de lejos una voz aguda, chirriante, como de roedor reclamando su comida: –Buen fin de semana Soledad. Espero verte en la charla, ¡seguro que es de tu interés!”- La reacción de Soledad fue quedarse inmóvil, petrificada. No sabía cómo interpretar las últimas palabras de su tutora. Se volvió lentamente. Hubiera sido el momento perfecto para vomitar el malestar que acumulaba, pero las palabras se atrincheraron en su garganta y no supo más que decir – “hasta el lunes Clarisa”-.
“Última hora: Alonso Ríos anuncia en sus redes el lanzamiento del primer bollo relleno de crema de cacao en su versión más saludable. La polémica ha llegado horas más tarde, convirtiendo el hashtag #bollycaohealthfoodizado” en trending topic en Twitter.”
Tres meses antes
“Tío, ¿has visto el nuevo challenge? Es mazo guapo. Podríamos hacerlo en la fiesta de cumpleaños del Ander. Un vecino amigo del chino puede conseguirme las patatas. Dan mazo asco, tronco …pero ¡mira!, la cara que pone este pibe… ¡Es brutal! – de la emoción, Marcos casi roza con el cigarro encendido a Gael en la mano.
“¡Gilipollas!, (le aparta de su lado de un manotazo) casi me quemas. Ya te he dicho que no quiero que fumes cerca de mí. Llego a casa apestando a tu puto tabaco y mi vieja me come la oreja con eso”. – Gael clava sus ojos de rapaz cargados de ira en Marcos. Este, lleva el cigarro a su boca, da una calada profunda y baja la mirada hacia su móvil con la intención de evitar una bronca fuerte con su colega.
“Dame el móvil y enséñame esa mierda del reto”. – Gael le quita el teléfono con un gesto rápido sin dar tiempo a su amigo a reaccionar. Había aprendido kárate de niño en aquellas clases extraescolares a las que su padre insistió en apuntar y aún quedaba en él una agilidad felina.
El vídeo lleva por título “one chip challenge”. Se ha convertido en el nuevo reto viral de TikTok con millones de reproducciones y también, imitadores en su mayoría adolescentes. Consiste en comer la patata frita más picante del mundo. Los comentarios al vídeo llevan por hashtag la expresión #P.E.C1patatapicante, superando los miles.
“Me renta. Vamos a pachas con la bebida y las patatas.”- le devuelve el móvil lanzándoselo al pecho. A Marcos lo pilla desprevenido y no consigue evitar la caída. –“Arregla de una vez esa pantalla tío, ¡no se ve una mierda!”-
Gael se coloca la mochila de deporte en la espalda, escupe en el suelo y deja a su amigo recogiendo el iPhone con el cristal de la pantalla más roto que antes. Cuando comienza a alejarse, ve de lejos a Jonás cruzando el parque en solitario y dice en voz alta -Ahí va el NPC2, amigo de la gorda. –
Momento presente
“Llamo a declarar a Soledad Gutiérrez Aspunza”. – “Señorita, ¿puede comenzar contándonos qué relación tenía con el fallecido?”-
“Éramos compañeros de clase”-
“Hemos podido comprobar que se conocen desde preescolar, ¿es cierto?”-
– “Sí”-
“¿Cómo escribiría al fallecido?, en términos de personalidad”-
“Por El Culo” argot que hace referencia a algo que está muy bien.
“Non Playable Character» expresión para referirse a una persona random, inocua o vacía.
Soledad toma silencio. Baja la mirada hacia sus manos entrelazadas entre sí sobre el vientre. Nota calor en sus mejillas, náuseas en el estómago y el corazón a punto de estallar en el pecho. Consigue levantar la vista tímidamente hacia el juez.
“Gael no trataba bien a los demás. De mi se burlaba de mi sobrepeso… hacía montajes de fotos mías y las enviaba por Telegram. – hizo una pausa para tomar aire. – También, me dejaba la mesa de clase llena de envoltorios de bollería. –
“Entiendo que tenía motivos para guardarle rencor por sus actos, ¿avisó a sus profesores de lo que cuenta?”-
– “No”-
“De acuerdo. Antes de seguir, leeremos las conclusiones del informe forense: en el evaluado no encontramos signos que hagan pensar en un accidente casual o fortuito. No presenta golpes, ni magulladuras. Tampoco hematomas internos.
En cambio, su análisis serológico revela un alto porcentaje de rodenticida. Por su parte, el vaciado de su estómago coincide con el producto ingerido por el sujeto horas antes de su muerte. Dicho producto, un bollo de cacao de la marca #healfood, presentaba alteraciones en su composición química, siendo estas coincidentes con los valores tóxicos al principio citados.
En el envoltorio se encontraron indicios de haber sido manipulado. Se registraron las huellas de todos los compañeros de clase del sujeto. Las huellas encontradas en el envoltorio revelaron dos datos; las de la propia víctima y una coincidencia del 100 % con un nombre de esa lista. ¿Hay algo más que quiera contarnos? –
“Jonás me ayudó a devolverle todo el daño que nos había hecho durante años”-
QUINTO CLASIFICADO
‘Rojo acuarela’. Por Marta Guerrero Marín
Todos los presentes están en pie cuando entro en la sala. El ambiente es tenso, lo percibo, aun así, camino decidida y con paso muy firme hacia mi asiento. Siempre me ha gustado hacer ese paseíllo triunfal, refuerza mi posición. Me empodera. Muchos pares de ojos observan meticulosamente cada uno de mis gestos, quizá en busca de algún gesto que sea sinónimo de debilidad o muestre duda. Ignorantes, yo casi nunca he dudado. Soy consciente de que mi mera presencia incomoda, y siendo sincera, lo de tener poder sobre los demás me pone. Aquí, entre las paredes del juzgado, dejo salir la fuerza de mi fuero interno, esa que reprimo tanto que acaba por quemarme en el pecho. Me colocó la toga y me siento. Carraspeo un poco antes de hablar para aclararme la voz.
—En el nombre del Rey, se abre la sesión. Soy la jueza Carmen Loaisa y presidiré la sala, acompañada del secretario de este juzgado. —así di por comenzado el juicio. —Llamo a declarar a la presunta autora del crimen y mujer del asesinado, Rosa María Parrales.
La señora es especialmente bajita, llega por poco al metro y medio, delgada y con una complexión bastante escuálida. Parece una miniatura de la Catrina. Tiene los pómulos cadavéricos y unas ojeras oscuras y profundas como un valle. Está claro que en el pasado ha pasado hambre.
Su relato consigue erizarme el bello de la nuca. Conocía a su marido desde hacía muchísimo. Al principio fueron vecinos de un bloque del corazón de Vallecas, y a pesar de que él era unos cuántos años mayor que ella, se enamoraron y se casaron. Justo ahí comenzó su calvario. Con el “sí, quiero” llegaron lo celos, el control y las hostias. Su amor se transformó en una rueda de angustia y reconciliaciones, que no paraba de girar y de girar. Tanto se corrompió su relación que acabó enjaulada, apaleada como un perro en una perrera.
Dice que no importa el dolor, que lo suyo es amor. Yo más bien lo considero dependencia emocional y un juego tóxico de apegos, así que me limito a poner cara de póker, sin articular mueca que me delate. Soy experta en tragarme lo que pienso. Entonces procede a describir con pelos y señales las palizas que lleva soportando más de una década. Siento verdadera lástima por ella.
Le pregunto qué hizo la noche en la que supuestamente desapareció su marido, y ella me contesta que estuvo en casa, que no tiene permiso a pisar la calle sin él. Le rebato si hay alguien que pueda corroborar su coartada, y en tono lastimero replica que no le deja ni saludar a las vecinas cuando se las encuentra en el rellano. Vuelvo a la carga intentando averiguar cuándo fue la última vez que le vio, y responde que la misma mañana de aquel día desayunaron juntos, antes de que se fuera a trabajar. Creo que se imagina el final tan amargo que va a tener su sentencia.
Las pruebas ajustician en su contra. Pocos días después de que la señora denunciara la desaparición de su señor, la cabeza de este fue hallada enterrada en el Cerro de Tío Pio, bastante cerca de la casa conyugal. Dio la alarma un runner que pasaba por allí y que se la llevó por delante. Las huellas de ella se encontraron allí y los testigos aseguran haber visto a una mujer escuálida y pequeña justo a esa hora por las inmediaciones del parque.
Dejo volar el hilo de pensamientos que me surge al oírla hablar. María Rosa podría haber sido un nombre más en la lista de mujeres asesinadas del año, que sobre pasa ya la centena. Pero, en vez de eso, vive. Aunque sea en la cárcel, va a seguir viva. Debería agradecérmelo. Una más a la que rescato de la mazmorra de un monstruo. Sin mí, todas ellas solo serían censadas en las lápidas del cementerio. Llevo tanto tiempo haciendo esto que me he confiado, me he confiado demasiado. Y eso es un error de novata. La confianza te vuelve descuidada, razón por la que enterré malamente la cabeza del asqueroso ese. Obvio que la iban a encontrar.
El resto del cuerpo es historia.
Esta mujer, en cierto modo, me recuerda a mi madre: demasiado inocente y emocionale para el horrible mundo que nos ha tocado, siempre complaciente, sin rechistar. Sus historias son bastante similares, a excepción de que una logró escapar de su bestia y la otra murió en las garras de la suya. Pasó un día aparentemente sin importancia, treinta años atrás. Llovía. Mi padre llegó a casa, enfadado o borracho, o ambas, y decidió desquitarse con mi madre una vez más. Solía hacerlo con bastante frecuencia. Los días en aquella casa, que ahora me parecen de ficción, eran tristes y oscuros, lúgubres como el interior de un ataúd. Mi madre ya estaba más que harta, y en un acopio de valentía pronunció la palabra “d-i-v-o-r-c-i-o”, desatando un huracán de objetos voladores y golpes. Mientras, yo estaba escondida debajo de la mesa del comedor, viéndolo todo. Ni antes, ni durante, ni después mi padre reparó en mi presencia.
Recuerdo el momento a la perfección: los gritos agonizantes, cada apuñalada que le asestó, hasta que su cuerpo dejó de convulsionar y en su mirada ya no resplandecía vida. Hago memoria y lo veo todo en tercera persona, desasociada de mi cuerpo, sobrevolando la escena.
Me había quitado a la persona que más amaba en el mundo, y yo siempre he sido muy rencorosa. Me habían criado en el ojo por ojo, y eso hice. Impulsada por el dolor latente de mi corazón tomé justicia por mi cuenta. Le pille desprevenido. Se estaba dando un baño, limpiándose los restos de sangre de la piel. Silbaba contento. Nada le importaba que el cadáver de su esposa estuviera obstaculizando el salón. Había reducido la existencia de mi madre a la nada, al polvo.
Con el mismo cuchillo le rebané el cuello.
Sangre de color negro salía a borbotones. El agua se teñía de rojo en un efecto de acuarela. Se llevó las manos al cuello y yo apreté aún más el cuchillo. Saboreé la justicia poética del asunto. En cuestión de segundos paró de moverse. De la niña que había sido ya no quedaba rastro.
Fue la primera vez que maté a un hombre. Echo la vista atrás y noto mi falta de experiencia, sobre todo cuando me deshice del cuerpo. Me dio muy igual. Había devuelto equilibrio al universo y nadie podía quitarme la satisfacción de ganar.
A la policía le conté una verdad a medias, muy plausible que ante todo prefirieron creer.
Me gusta hacerlo. La electricidad que experimento por mis venas al cazar y propinar justicia a malnacidos como mi padre se ha vuelto adictiva. Mato, y mato, y vuelvo a matar, bañándome en la sangre del vencido. Hace que por un breve instante me reencuentre con mi madre. Es mi ritual. Me purifico y mantengo el orden en las calles de mi barrio. Dos pájaros de un tiro.
Aunque no tenga ni la más remota idea, María Rosa Parrales es testigo de todo ello. Pobrecilla, va a cargar con mi muerto.
—El caso queda visto para sentencia—. Me levanto y abandono la sala, de la misma forma victoriosa que al entrar. No me hace falta mirar para atrás para saber que todos los asistentes se han vuelto a poner en pie.